Una mutación ¿una nueva especie?
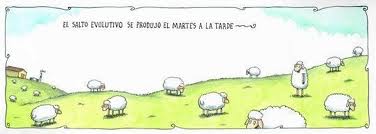 Tradicionalmente desde la época de Darwin, la evolución ha sido considerada un proceso gradual, lento y continuo, en donde las especies se van sucediendo parsimoniosamente, sin saltos discontinuos o cambios súbitos a lo largo de los eones. Pero ¿puede existir una evolución abrupta y seguir siendo considerada darwiniana?
Tradicionalmente desde la época de Darwin, la evolución ha sido considerada un proceso gradual, lento y continuo, en donde las especies se van sucediendo parsimoniosamente, sin saltos discontinuos o cambios súbitos a lo largo de los eones. Pero ¿puede existir una evolución abrupta y seguir siendo considerada darwiniana?
Cuando Darwin enunció su teoría evolutiva y durante muchos años después existió un total desconocimiento sobre donde se codificaba y como se transmitía la herencia de los caracteres en las diversas especies vivas. Ello unido a la simple observación de que (al menos en los llamados animales superiores) los hijos se parecen mucho a sus padres, de tal manera que siempre se puede asegurar que progenitores y vástagos pertenecen a la misma especie, llevó a los especialistas a la lógica conclusión que la única manera que tenía la evolución de actuar era siempre muy lentamente seleccionado aquellos pequeños cambios que fueran adaptativos, de tal manera que cuando se acumularan el número suficiente de ellos bien podríamos observar en el registro fósil dos especies diferentes aunque emparentadas.
Esta idea se actualizó con la llamada Síntesis neodarwiniana tras el descubrimiento de los genes y el enunciado de la regla de “un gen, una (o varias) proteína(s)”, de la que se deriva que para conseguir un cambio fenotípico importante que nos permitiera diferenciar a dos especies emparentadas se deben acumular múltiples mutaciones en genes variados. Así según esta visión clásica, la ausencia de fósiles con caracteres intermedios entre dos especies relacionadas se explicaría por defectos en el propio registro fósil. Inciso: y desde entonces la argumentación de que si se encontrara un salto abrupto entre dos especies emparentadas en el registro fósil, en un estrato perfectamente continuo y sin huecos es el santo grial al que aspiran todos los seguidores del diseño inteligente (creacionistas) para refutar la atea Teoría de la Evolución. Pero a la luz de lo que sabemos en la actualidad sobre genética y genómica la evolución no tiene por qué estar constreñida a cambios parsimoniosos.
Y esto es así porque ahora sabemos que esa primera función identificada de los genes de codificar proteínas es sólo una parte de la verdad genómica, ya que existen multitud de genes que tienen funciones diferentes (y muchísimo más complejas), cuya alteración puede dar lugar a cambios dramáticos en el organismo en cuestión. Así por ejemplo existen los llamados genes selectores que
son genes que regulan la secuencia de los procesos de diferenciación embrionaria en el tiempo y en el espacio a lo largo de los ejes, que son determinados por la actividad de los genes posicionales: mediante la producción de factores de transcripción especifican en el plano corpóreo general las numerosas regiones donde se formarán los varios órganos y tejidos, operación denominada «modelado».
Siendo los genes Hox algunos de sus más conocidos miembros por los brillantes y llamativos experimentos realizados en la mosca del vinagre por diversos investigadores y en donde la participación de científicos españoles ha sido bastante importante. Así la simple mutación del gen Antennapedia hace que surjan patas en vez de antenas en la cabeza de una mosca
o la mutación en Bithorax hace aparece un par extra de alas donde normalmente deberían surgir unos apéndices mucho más pequeños denominados halterios.

Otra forma de producir grandes alteraciones fisiológicas de manera abrupta consiste en modificar el patrón de expresión de un gen regulador. Así por ejemplo en un estudio con ratones de laboratorio se alteró la expresión del gen de la beta-catenina en los precursores de las células cerebrales de los animales de tal manera que éstos desarrollaron cerebros mas grandes, una mayor superficie de corteza cerebral y se afectó toda la arquitectura cerebral, apareciendo unos pliegues que se asemejaban a los surcos y circunvoluciones de los mamíferos superiores.

Animales todos ellos que, al menos desde el punto de vista fenotípico clásico que no desde el genético, bien podrían ser considerados especies nuevas si estos cambios generados tan abruptamente pasaran el filtro de la selección natural y por tanto fueran adaptativos.
Además hay que tener en cuenta que en eucariotas existe una gran cantidad de ADN no codificante, que aunque lejos de ser “ADN basura” puede ser también una fuente de nuevos genes si aparecen en línea germinal. De tal manera que aunque inicialmente se identificaron en organismos como Drosophila o levaduras, algunos de ellos son exclusivos de primates e incluso otros están únicamente presentes en humanos. Entonces la aparición de un nuevo gen en un organismo determinado, si conllevara una nueva función relevante podría ser el desencadenante del surgimiento de una nueva especie en un corto (a escala geológica) lapso de tiempo.
Y ya para termina simplemente comentar que otra forma de producir nuevas especies mediante importantes “saltos evolutivos” es la simbiogénesis, con ejemplos tan importantes como la aparición de célula eucariota debida a sucesivos eventos simbióticos o tan llamativos como los gusanos fotosínteticos, organismos mezcla de una babosa de mar y un alga.

O la coevolución de animales (humanos incluidos) y su microbiota específica, en donde microorganismos simbiontes y hospedador van imbricándose cada vez más profundamente lo largo del tiempo, de tal manera que la supervivencia ya no es posible para ninguna de las partes fuera de esta mutuamente beneficiosa asociación. Así que cada vez está más claro que el concepto de especie clásico ha sido superado y deberíamos hablar más exactamente de comunidades simbiontes coevolutivas [1 y 2]. Y como este microbioma es fundamental para múltiples funciones como digerir los alimentos, producir vitaminas esenciales, proteger contra la colonización de otros microorganismos patogénicos, permitir el normal desarrollo de los sistemas nerviosos e inmune, etc., la incorporación de un nuevo simbionte al microbioma de un animal en un evento singular bien podría facilitar la apertura de un nuevo nicho ecológico que diera lugar a la “rápida” aparición de una nueva especie.
En resumen estos y otros mecanismos que no he incluido en la entrada, junto con los que se vayan descubriendo en los próximos años (esa es la grandeza de la ciencia que cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de la inmensidad de lo desconocido) siempre sujetos al cribado de la selección natural, pueden permitir (o han permitido ya en numerosas ocasiones puesto que explicarían muy adecuadamente el equilibrio puntuado) la aparición de nuevas especies en eventos singulares y harán necesaria una nueva puesta a punto de las ideas de Darwin al siglo XXI en lo que se podría denominar como hiperneodarwinismo.
Entradas relacionadas:
* ¿Para qué estudiar la evolución? Utilidades y aplicaciones prácticas
* Evolución en Euglena & company: de la depredación a la fotosíntesis
* Evolución en islas (1). Nuevas técnicas… nuevas visiones
* Fósiles y moléculas coinciden en la evolución de los mamíferos placentarios
* La exuberante evolución del Complejo Principal de Histocompatibilidad de clase I humano
* Origen y evolución de los insectos sociales. Avispas
* Pureza racial, racismo y evolución humana a la luz de la genética
* Reproducción sexual: en evolución no hay soluciones perfectas
* Una reciente publicación muestra la complejidad de la evolución por duplicación de genes






 "La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica
"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

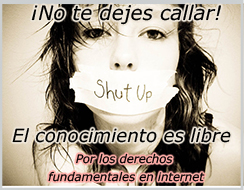





Todo ésto es tremendamente interesante. Lo del gusanito fotosintético me ha desarmado. 😯
Me gustaMe gusta
«Animales todos ellos que, al menos desde el punto de vista fenotípico clásico que no desde el genético, bien podrían ser considerados especies nuevas si estos cambios generados tan abruptamente pasaran el filtro de la selección natural y por tanto fueran adaptativos» ??????????????.
Si ya tenemos una especie «fenotipica» (jamás había oído tal cosa) ¿cual es el papel creativo de la SN?
Me gustaMe gusta
Cool
Clásicamente (hasta la llegada de la genética) las especies se han clasificado por el fenotipo, es decir por el aspecto. Un zoólogo comparaba el espécimen recién descubierto con los ya conocidos y dependiendo de las semejanzas y diferencias se clasificaba como nueva especie o no.
Lo que quiero decir con especie «fenotípica» es que tiene diferencias anatómicas importantes, así entonces una mosca con 4 alas se puede considerar una especie distinta de las que sólo tienen 2 aunque como en este caso, ambas sean casi idénticas genéticamente.
Me gustaMe gusta
Ateo666666:
Todo esto es muy interesante pero hay varias cuestiones que no cuadran, me refiero a que el salto evolutivo abrupto quizás solo se pueda dar en seres vivos inferiores, unicelulares, insectos, y quizás vegetales, sin embargo el filtro del entorno(es decir el que marcará que ese organismo sobreviva), ya que es muy poderoso no dejará cambios abruptos en especies superiores, la prueba está y que yo sepa, que si realmente eso fuera posible ya se habrían detectado nuevas especies en estos últimos 100 años, me refiero a que si se han dado saltos abruptos antes, también se darían ahora.
Por otro lado que en un laboratorio se pueda crear una nueva especie no hace que la naturaleza por si misma pueda realizarlo, es decir nosotros podemos crear un billete de cinco euros lo cual no se deduce de ello que la naturaleza pueda crear en un momento dado un billete de cinco euros.
Me gustaMe gusta
Aviador
Yo solo comento que los mecanismos están ahí. Pero al menos en el caso de la simbiogénesis hay pruebas de que han sido relevantes en algunos grandes eventos de la evolución. De todas formas recuerda que nuestra visión de mamíferos superiores está muy sesgada y hasta hace poco ha sido mayoritaria dentro de la biología. Pero hay que tener en cuenta que la inmensísima mayoría de las especies son los mal denominados seres vivos inferiores. Y aunque sólo funcionaran en unicelulares, hongos, insectos, etc. como tu comentas ya serían muchos casos.
Lo que yo sospecho es que a medida que nuestras herramientas y nuestro conocimiento vayan aumentando irán apareciendo muchos más mecanismos evolutivos que los que hasta ahora conocemos. y tal como comento al final de la entrada nos obligará a replantearnos cómo funciona la evolución.
Me gustaMe gusta
La diversidad y complejidad de los mecanismo evolutivos es enorme y apasionante.
Las conductas, incluso las meméticas, pueden ser y de hecho son objeto de selección. Así pues un cambio de comportamiento puede iniciar un camino mas o menos largo que lleve a la especiación a nivel genetico. Llegando incluso a conformar una cierta predisposición genética favorecedora de determinadas conductas eficaces.
El poco conocimiento que he podido ir adquiriendo sobre evolución me hace sospechar que en nuestro caso estos mecanismos han sido bastante significativos.
Me gustaMe gusta
Ateo, por lo que he entendido, aunque los saltos evolutivos sean posibles, estarian limitados a organismos capaces de reproduccion asexual, ya que, por mucha ventaja que otorgue una mutacion, al ser un individuo unico quien la lleva, no podria reproducirse de forma sexual.
Me gustaMe gusta
Javi
Los eucariontes (mamíferos, aves, reptiles, etc) tienen su dotación genética en pares de cromosomas, por ejemplo los humanos tenemos 46 cromosomas agrupados en 23 pares las mujeres (porque son XX) y 22 pares más un X y un Y los varones. Los pares de cromosomas llevan ordenados de la misma manera genes equivalentes, aunque estos no tiene porqué ser totalmente idénticos.
De tal manera que cuando aparece una mutación en un gen de un cromosoma el individuo es heterocigoto: un gen lleva la mutación y su equivalente en el cromosoma equivalente no. Después ese individuo mediante el proceso de meioisis genera sus gametos (espermatozoides ú óvulos) con una única copia de cada cromosoma, de tal manera que habrá gametos que lleven el cromosoma con el gen normal y otros llevarán el gen mutado, entonces aproximadamente la mitad de los hijos del individuo que sufrió la mutación serán portadores de la misma. Y ellos a su vez la podrán transmitir a sus hijos, de tal manera que si por ejemplo dos hermanos hijos del primer individuo “mutante” tienen descendencia, aproximadamente la cuarta parte de los nietos serán homozigotos (tendrán dos copias idénticas) para el nuevo gen mutado, el 50% serán heterocigotos y sólo el otro 25% tendrán dos copias del gen normal. Y así en sólo dos generaciones se pueden tener individuos con la variante mutada del gen en sus dos cromosomas y que por tanto han perdido el gen original.
Me gustaMe gusta
Si, eso lo se. Pero si la mutacion es tan radical como para crear un individuo de una nueva especie, este individuo no se podra reproducir con ningun individuo de la especie progenitora.
Me gustaMe gusta
Javi
Mira el caso de las mutaciones en genes hox, no hay ningún problema en que esas moscas tengan descendencia con otras no mutantes. O imagina el cambio de regulación en la beta-catenina en los ratones que comento, ellos tambien pueden cruzarse sin problemas con otros normales. En todos estos casos los animales mutantes y los normales son practicamente idénticos salvo por el cambio(s) en el gen en cuestión.
Me gustaMe gusta
Entonces entramos en el problema de definir «especie». ¿Como distinguiriamos si el nuevo individuo es una especie nueva o solo un individuo deforme?
Me gustaMe gusta
Javi
Esa es la gran cuestión. Históricamente las especies se han definido por criterios anatómicos, aunque ahora la genómica ha venido en muchos casos a poner patas arriba el campo. Pero incluso antes de la secuenciación masiva de DNA había multitud de datos que indican que el concepto de especie es una convención científica útil que nos permite trabajar pero que no debe ser usada como un dogma inflexible. Un ejemplo son las especies anillo
http://www.actionbioscience.org/esp/evolucion/irwin.html
Otro el fascinante caso de nuestra evolución más reciente ¿Los sapiens, los neandertales y los denisovanos somos especies diferentes tal y como indica la anatomía o a la vista de que nos hemos hibridado en el pasado produciendo descendencia fértil somos subespecies?
http://lacienciaysusdemonios.com/2013/02/27/comentarios-sobre-pureza-racial-racismo-genetica-y-evolucion-humana/
Sobre este tema del concepto relativo de especie recuerdo el fascinante libro “El cuento del antepasado” en el que Dawkins indica que si empezamos por nosotros los sapiens actuales y vamos retrocediendo primero con nuestros padres, luego abuelos, bisabuelos, etc tenemos un continuo padre-hijo de miembros de la misma especie, pero que si llegamos a varios millones de años atrás nos encontramos con individuos que claramente no son humanos sino primates pero todos ellos han pertenecido a la “especie” de sus padres. Y si seguimos retrocediendo en esa cadena de ancestros 20, 50, 100 o 200 millones de años vamos observando especies cada vez más diferentes a nosotros, que sin embargo siguen cumpliendo el hecho que toda pareja padre-hijo pertenecía a la misma especie. Y así hasta llegar a la primera forma primordial de vida hace miles de millones de años.
Algo así como observar el desarrollo y envejecimiento humano desde el nacimiento hasta la muerte, es un continuo suave y gradual pero si observaras tus fotos a los 0, 2, 10, 20, 50 u 80 años notas que evidentemente has cambiado de manera muy profunda y a esos cambios nuestro cerebro categorizador les llama de forma diferente: infancia, juventud, madurez o senectud pero ¿dónde están los límites?
Me gustaMe gusta
Gracias. No estaria mal una entrada sobre el concepto de especie.
Me gustaMe gusta
Javi
Sobre parte de este inabarcable tema escribí una entrada hace tiempo:
http://lacienciaysusdemonios.com/2013/12/10/que-es-una-especie/
Me gustaMe gusta
Felicidades ateo, me ha encantado el artículo citando los estudios más destacados en mutación y muy representativos. Me alegra además que hayas elegido la Elysia Chlorotica como ejemplo de simbiogénesis (realmente interesantes), yo hablé de ella en su día y la dedique un pequeño post. Gran entrada , un saludo!
Me gustaMe gusta
Por otra parte yo encontré que algunas publicaciones recientes entorno a su genoma y no tenían muy claro que hubiese HGT sino que derivan/residen a través del contacto con el alga, te dejo el enlace para que le des un vistazo si te place. Salud2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23645554
Me gustaMe gusta
1vin
Gracias, ya conocía el artículo que comentas y cuando lo leí saqué la conclusión que los autores se quedan a medio camino: dicen que no hay DNA del alga en los cromosomas del gusano pero que bien pudiera haber DNA extracromosómico del alga en las células germinales del gusano. Y como ellos mismos dicen al final de su artículo, esta hipótesis deberá ser estudiada en el futuro.
Me gustaMe gusta
Si, se queda un poco en «tierra de nadie», no es nada decisivo (a modo de aporte + bien). Un saludo!
Me gustaMe gusta
No sé. Darwin hablaba de la selección de las modificaciones provechosas sobre las que no lo eran. No tenía claro como surgían, pues cuando hablaba de ello llegaba a nombrar el uso y el deshuso con cierta frecuencia después de dejar claro en su propio libro que las teorías de Lamark ya estaban superadas.
Sea cual sea el motivo por el que surgen las mutaciones o sea cual sea la velocidad de la aparición de especies, lo que se puede atribuir a Darwin y a Russell Wallace es el concepto de selección natural, y ese concepto creo que tiene la misma vigencia que entonces. Darwin no tenía claro el concepto de especie, y hoy más que nunca nosotros mismos que nos acercamos al borde del conocimiento vemos como algunas líneas aparecen algo borrosas.
La ciencia hoy está en el meollo del cómo surge una modificación. Una vez surgida, se deberá de batir en la arena del día a día. la mutación puede ser provechosa, dañina o inocua. Y no necesariamente esa misma mutación siempre va a ser provechosa o inocua, ya que puede no darse la condición para que una mutación se convierta en provechosa.
Ateo, tu contestación Javi es mi concepto de como se forma una especie. Es de un modo imperceptible. Si nosotros tenemos un círculo de 20 cm de diámetro y mo convertimos en uno de 25 cm de diámetro de forma paulatina en innumerables pasos, a pesar de que el círculo de 20 y el de 25 son diferentes a simple vista, si cogemos 50 pasos intermedios no podremos asegurar que el paso 1 y el 50 son diferentes puesto que la diferencia es mínima. Pero que sea mínima, no quiere decir que no exista y entre nuestros hijos y nosotros, hay una diferencia mínima, pero hay una diferencia. Cuanto más alejados en el tiempo, más grande la diferencia.
La diferencia puede ser tan grande como la que apreciamos en H. sapiens y en H. neanderthalensis, pero ahora hemos comprobado que se mezclaron y tuvieron descendencia fértil.
Quizá nunca lleguemos a encontrar la raya que separa una especie de otra por que esa raya no existe marcada de forma clara. Yo creo que la aparición de una nueva especie implica aislamiento continuado de una pequeña población siempre y necesariamente. Cuando se adquieren nuevas costumbres reproductivas, las especies son de hecho diferentes pese a que de hecho entre ellas se podrían reproducir. La selección sexual juega un importante papel en la diversificación de las especies, y creo que el aislamiento reproductivo voluntario por cambios de costumbres es anterior al aislamiento reproductivo físico. Yo sigo pensando que Darwin y Russell Wallace siguen de la más rabiosa actualidad.
Me gustaMe gusta
El Grumete
» Yo sigo pensando que Darwin y Russell Wallace siguen de la más rabiosa actualidad.»
Y yo también, lo que comento es que quizás sea hora de una nueva puesta a punto del darwinismo al estilo de la síntesis neodarwiniana de principios del siglo XX con todos los nuevos datos que hemos ido acumulando en el último siglo.
Me gustaMe gusta
Si queréis un caso de especiación abrupta reciente en un artrópodo, tenéis el caso del Marmorkrebs, un cangrejo que ha pasado de tener exclusivamente reproducción sexual, con machos y hembras, a tener solo hembras con reproducción exclusivamente partenogénica.
Las hembras partenogénicas han quedado genéticamente aisladas del resto de la «especie»: no pueden cruzarse con machos ni con hembras sexuales, originando una nueva especie, aunque de momento están clasificados como «forma»: http://en.wikipedia.org/wiki/Marmorkrebs
Me gustaMe gusta