Las grandes civilizaciones ni fueron tan grandes ni tan civilizadas
 Tradicionalmente la Historia ha sido básicamente una forma de propaganda retardada. Así, los historiadores recopilaban los escritos y los arqueólogos documentaban las ruinas que las grandes civilizaciones del pasado dejaron para su mayor y propia gloria. Sin embargo, hasta casi ayer mismo la inmensa mayoría de humanos han vivido al margen de esos supuestos poderosos reinos e imperios, que algunos estudiosos actuales están descubriendo no fueron más que pequeñas e inestables islas rodeadas por todo un inmenso mar de pueblos “barbaros” que dejaron poco o ningún rastro.
Tradicionalmente la Historia ha sido básicamente una forma de propaganda retardada. Así, los historiadores recopilaban los escritos y los arqueólogos documentaban las ruinas que las grandes civilizaciones del pasado dejaron para su mayor y propia gloria. Sin embargo, hasta casi ayer mismo la inmensa mayoría de humanos han vivido al margen de esos supuestos poderosos reinos e imperios, que algunos estudiosos actuales están descubriendo no fueron más que pequeñas e inestables islas rodeadas por todo un inmenso mar de pueblos “barbaros” que dejaron poco o ningún rastro.
Y para mostrar esta nueva visión más equilibrada de la Historia nada mejor que unos extractos del último libro que estoy leyendo: “Against the grain: a deep history of the earliest states” del antropólogo de Yale James C. Scott que me he permitido traducir.
Que los estados hayan llegado a dominar el registro arqueológico e histórico no es ningún misterio. Para nosotros, es decir, el Homo sapiens, acostumbrados a pensar en términos de una o unas pocas vidas, la permanencia del estado y su espacio administrado parece una constante ineludible de nuestra condición. Además de la total hegemonía de la forma estatal en la actualidad, una gran parte de la arqueología y la historia en todo el mundo está patrocinada por el estado y, a menudo, equivale a un ejercicio narcisista de autobombo. Y para agravar este sesgo institucional, hasta hace muy poco la tradición arqueológica era la excavación y el estudio de las principales ruinas históricas. Por lo tanto, si construyes monumentalmente en piedra y dejas tus restos convenientemente en un solo lugar, es probable que seas «descubierto» y domines las páginas de la historia antigua. Si, por otro lado, construiste con madera, bambú o juncos, es mucho menos probable que aparezcas en el registro arqueológico. Y si fueras de los cazadores-recolectores o nómadas, por numerosos que fueran, esparciendo su basura biodegradable sobre el paisaje, es probable que desaparecieras por completo del registro arqueológico.
Una vez que los documentos escritos -digamos, jeroglíficos o cuneiformes- aparecen en el registro histórico, el sesgo se vuelve aún más pronunciado. Estos son invariablemente textos centrados en el estado: impuestos, cargas de trabajo, listas de tributos, genealogías reales, mitos fundacionales, leyes. No hay voces enfrentadas, y los esfuerzos por leer tales textos a contracorriente son a la vez heroicos y excepcionalmente difíciles. Cuanto más grandes son los archivos estatales, en general, más páginas están dedicadas a ese reino histórico y su autorretrato.
Sin embargo, los primeros estados en aparecer entre el limo aluvial azotado por el viento en el sur de Mesopotamia, Egipto y el Río Amarillo fueron entes minúsculos tanto demográfica como geográficamente. Eran una mera mancha en el mapa del mundo antiguo y no mucho más que un error de redondeo en una población mundial total estimada en aproximadamente veinticinco millones en el año 2.000 aEC. Eran pequeños nodos de poder rodeados por un vasto paisaje habitado por pueblos no estatales, también conocidos como «bárbaros». A pesar de Sumeria, Acadia, Egipto, Micenas, los Olmecas y los Mayas, Harappa, la China Qin, la mayoría de la población mundial continuó viviendo fuera de los dominios de los estados y sus impuestos durante mucho tiempo. Cuándo, de manera exacta, el panorama político se vuelve definitivamente dominado por el estado es difícil de decir y claramente arbitrario. Siendo muy generosos, hasta los últimos cuatrocientos años, un tercio del planeta todavía estaba ocupado por cazadores-recolectores, agricultores itinerantes, pastores y horticultores independientes, mientras que los estados, siendo esencialmente agrarios, se limitaban en gran parte a esa pequeña porción del globo adecuada para el cultivo. Es posible que gran parte de la población mundial nunca haya conocido el sello distintivo del estado: un recaudador de impuestos. Muchos, tal vez la mayoría, pudieron entrar y salir del espacio estatal y cambiar sus modos de subsistencia; tenían posibilidades de éxito para evadir la mano dura del estado. Si, por tanto, ubicamos la era de la hegemonía estatal definitiva como iniciada alrededor del 1600 EC, se puede decir que el estado domina solo las últimas dos décimas partes del uno por ciento de la vida política de nuestra especie.
Al centrar nuestra atención en los lugares excepcionales donde aparecieron los primeros estados, nos arriesgamos a perder el hecho clave de que en gran parte del mundo no hubo ningún estado hasta hace muy poco tiempo. Los estados clásicos del sudeste asiático son aproximadamente contemporáneos al reinado de Carlomagno, más de seis mil años después de la «invención» de la agricultura. Los del Nuevo Mundo, con la excepción del Imperio Maya, son creaciones aún más recientes. Ellos también eran territorialmente pequeños. Fuera de su alcance había grandes conglomerados de pueblos «no administrados» reunidos en lo que los historiadores podrían llamar tribus, jefaturas y bandas. Habitaron zonas de ninguna soberanía o de una soberanía nominal infinitamente débil.
Los estados en cuestión fueron solo raramente y entonces bastante brevemente los formidables Leviatanes que la descripción de poderosos reinados que ellos mismos tienden a transmitir. En la mayoría de los casos interregnos, fragmentación y «edades oscuras» fueron más comunes que el dominio consolidado y efectivo. Una vez más, nosotros (y también los historiadores) hemos quedado hipnotizados por los registros de la fundación de una dinastía o de su período clásico, mientras que los períodos de desintegración y desorden dejan poco o nada en los registros históricos. La «Edad oscura» griega de cuatro siglos de duración, cuando aparentemente se perdió la alfabetización, es casi una página en blanco en comparación con la vasta literatura sobre las obras de teatro y la filosofía de la Edad Clásica. Esto sería completamente comprensible si el propósito de la historia fuera examinar los logros culturales que veneramos, pero pasa por alto la precariedad y la fragilidad de las formas estatales. En una buena parte del mundo, el estado, incluso cuando era robusto, fue una institución estacional. Hasta hace muy poco, durante las lluvias monzónicas anuales en el sudeste asiático, la capacidad del estado para proyectar su poder se reducía virtualmente a los muros de palacio. A pesar de la autoimagen del estado y su centralidad en la mayoría de las historias habituales, es importante reconocer que durante miles de años después de su primera aparición, no fue una constante sino una variable, y muy tambaleante entidad en la vida de muchos humanos.
A pesar del enorme progreso en documentar el cambio climático, los cambios demográficos, la calidad del suelo y los hábitos alimenticios, hay muchos aspectos de los primeros estados que es poco probable que se encuentren documentados en restos físicos o en textos tempranos porque son procesos insidiosos y lentos, quizás simbólicamente preocupantes e incluso indignos de mencionar. Por ejemplo, parece que el despegue desde los primeros dominios estatales hacia la periferia fue bastante común, pero, como contradice la narrativa del estado como un benefactor civilizador de sus súbditos, queda relegado a códigos legales oscuros. Otros y yo estamos prácticamente seguros de que la enfermedad fue un factor importante en la fragilidad de los primeros estados. Sus efectos, sin embargo, son difíciles de documentar, ya que fueron tan repentinos y tan poco entendidos, y también porque muchas enfermedades epidémicas no dejaron huella evidente. De manera similar, el alcance de la esclavitud, el cautiverio y el reasentamiento forzoso es difícil de documentar ya que, en ausencia de grilletes, los restos de esclavos y de sujetos libres son indistinguibles. Todos los estados estaban rodeados por pueblos no estatales, pero debido a su dispersión, sabemos muy poco sobre su ir y venir, su relación cambiante con los Estados y sus estructuras políticas.
Entradas relacionadas:
- La revolución neolítica: ¿el peor error de la historia de la humanidad?
- De cómo el trigo domesticó al ser humano
- De carroñeros a cocineros: las ventajas (pero también los costes) de pensar
- Desde el punto de vista evolutivo, los humanos somos más artesanos que filósofos
- La historia evolutiva del mono borracho





 "La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica
"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

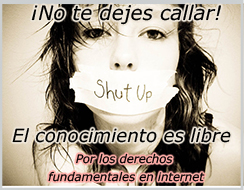





pero si han sido las mas grandes las mas civilizadas y ademas de dieta mayormente y basicamente cerealista
Me gustaMe gusta
Creo que la utilización de la palabra “estado” en este texto, lo es en una acepción muy amplia. Una acepción más concreta y limitada, vincula dicho concepto con la definición de “órgano administrativo de la sociedad. Lo cierto es que en la mayoría de los periodos históricos lo que ha predominado ha sido el poder concentrado en un individuo que, arbitrariamente, controla una comunidad (mayor o menor) de acuerdo con sus intereses particulares. Solo muy recientemente, el concepto de estado como estructura social cuya función es la organización y administración de recursos comunes, se ha ido consolidando, incluyendo el concepto de democracia (aunque mejor sería hablar de casi democracia, o formas democráticas, porque incluso hoy, las decisiones que se toman por parte de los estados, están más condicionadas por los intereses de minorías poderosas dentro de la sociedad que por los intereses generales y comunes.
Al margen de lo expuesto en el extracto publicado (totalmente lógico: las civilizaciones/culturas que no han dejado restos no pueden ser conocidas, y la mayoría de las culturas no disponían de recursos para dejar tales restos), lo que siempre me ha llamada la atención es la fascinación que casi todo el mundo siente por los “grandes personajes”. He llegado a la conclusión que para ser considerado un “gran personaje histórico” son condiciones necesarias ser terriblemente ambicioso, totalmente despiadado y a poder ser con un toque sicopático. La creación, desarrollo y mantenimiento de los “grandes imperios” ha requerido siempre el total desprecio hacia las masas, simples comparsas necesarias para mantener dichos imperios, y siempre sacrificados a tal fin. La historiografía asentada siempre ha considerado la historia de la humanidad como la historia de esa pandilla de megalómanos, llenos de ambición y vanidad, y con comportamientos más propios de asesinos en serie que de otra cosa. Curiosamente, dicha historiografía se dedica a ensalzar a tales personajes, convirtiéndolos en ejemplos y baluartes de las respectivas naciones, y cada nación tienen los suyos. Evidentemente, para conseguir tal fin, hay que tergiversar, hay que manipular la historia real resaltando y pervirtiendo los hechos, dado importancia a cosas que no la tienen, e ignorando todo cuanto entra en conflicto con la visión deseada. Pero para mí, lo curioso es ver con qué facilidad se hace todo esto.
Me gustaMe gusta
Creo que el autor se refiere a los estados, no a las civilizaciones. Estas existen con una relativa autonomia de las estructuras politicas, que son las que si han sido inestables y no tan extensas.
Me gustaMe gusta
octavisoler
He usado la acepción más común, la restringida tal y como indica la Wikipedia:
“Las civilizaciones se diferencian de las sociedades tribales basadas en el parentesco por el predominio del modo de vida urbano (la ciudad, que impone relaciones sociales más abiertas) y el sedentarismo (que implica el desarrollo de la agricultura y a partir de ella todo tipo de desarrollos tecnológicos y económicos con la división del trabajo, la comercialización de excedentes y, más tarde, la industrialización y la terciarización). Con pocas excepciones, las civilizaciones son históricas, es decir, utilizan la escritura para el registro de su legislación y su religión (aparecidas con el poder político -reyes, estados- y religioso -templos, clero-) y para la perpetuación de la memoria de su pasado (incluyendo la aparición de los conceptos de tiempo histórico y calendario).”
Y con ella civilización y estado son sinónimos, aunque una civilización puede constar de uno o varios estados que se desarrollan en el tiempo y en el espacio.
Me gustaMe gusta
Eduardo
Completamente de acuerdo contigo. Salvo escasísimas excepciones los grandes personajes, esos líderes “venerados” por cada estado suelen ser simplemente genocidas que oprimieron y masacraron a súbditos y/o a extranjeros. Y la única diferencia entre ellos es el grado de sufrimiento que provocaron.
Me gustaMe gusta
Lo que me choca del texto es que parece una crítica a los estados, en la que deja caer que hay una sobrevaloración de los estados antiguos por un mero interés propagandístico.
En esta época en la que vemos demoler los pocos restos que aún subsistían de las diferentes culturas «estados» mesopotámicas por gente muy parecida a la que seguramente en esa época rodeaba al «estado» de las diferentes culturas antiguas que fueron sucediéndose, y bajo la misma forma o muy semejante de fanatismo y falta de cultura, pues me resulta cuando menos chocante.
No niego que pueda ser así, que las antiguas civilizaciones, como las nuevas, hayan sido frágiles siempre. Pero creo que suponen un valioso tesoro: el ser humano organizándose para salir de la prehistoria tribal y la total arbitrariedad. La civilización es cierto que ha traído sus inconvenientes, pero en conjunto me parece que nos ha aportado una forma de cultura acumulativa y organizada, con hitos como la escritura o las leyes, o el arte, que bien merecen consideración y hasta ser cantadas de forma «propagandística».
El paralelismo con la ciencia, si se piensa, es total. La ciencia también procede de un saber acumulativo y en constante evolución y ha demostrado ser muy frágil, pues los mismos que desprecian las civilizaciones y estados de la antigüedad y no tienen reparo en dinamitar los restos de Hatra o de mezquitas medievales, son los que tampoco tienen reparo en despreciar la ciencia moderna y proscribir los avances científicos.
Lo gracioso es que esto lo diga yo, que soy anarquista y desearía una civilización avanzada en la que el estado no fuera necesario. Pero prefiero un estado muy organizado que otro en el que los grupos con intereses privados dominen un pueblo desorganizado a base de la coacción más descarada.
Me gustaMe gusta
Miguel
El problema es que, como ya he comentado bastantes veces anteriormente, aunque la actual democracia representativa y el (cada vez más escaso) estado del bienestar son herederos de los estados previos, eso no quiere decir que esos predecesores no fueran terriblemente nefastos para el conjunto de los siervos, que no ciudadanos, que soportaron y mantuvieron a esos mismos estados.
Aunque nosotros (y aquí solo cuento a los occidentales y similares, porque por desgracia gran parte de la humanidad actualmente sigue sojuzgada y explotada hasta límites intolerables) disfrutamos de la educación, de la medicina, de las artes y de la ciencia corolarios de estos varios miles de años de civilización, poco consuelo es para esos millones de campesinos de Mesopotamia, del Egipto faraónico o de la China imperial deslomados durante siglos para que tras la cosecha llegara el recaudador de impuestos y se llevara una buena porción de ese grano que tanto sudor les costó obtener. Y dando gracias además porque este año no se llevó también a su hijo mayor para enrolarlo sin opción alguna en los ejércitos de ese rey tan lejano para obtener algo de él, pero sin embargo tan próximo para traer la desgracia al pueblo.
Así que por desgracia ese «valioso tesoro» del que hablas cuando te refieres a la civilización sólo es cierto en la actualidad y también solo para algunos, porque para esos niños que «trabajan» (eufemismo que esconde la más terrible esclavitud) en las minas o cosiendo balones y zapatillas de deporte de supermarcas, que cuestan un dinero que ellos no van a ver junto en toda su vida, no hay valioso tesoro que valga. Pero eso sí, siempre les puede quedar el consuelo que luego esas multinacionales patrocinan la Opera de Milán, una exposición de Velázquez en El Prado o reparten unos pocos millones de euros en investigación contra el cáncer o el SIDA.
Me gustaMe gusta
Tal y como lo comentó Jared Diamond en su famoso ensayo, el argumento al que hay que responder cuando se habla de civilización es:
” A los habitantes de los países ricos como EEUU les suena ridículo exaltar las virtudes de la caza y la recolección, pero los americanos son una élite, dependiente del petróleo y de los minerales, que a menudo deben ser importados desde países con una salud y una alimentación más deficiente. Si se pudiese elegir entre ser campesino en Etiopía o un cazador/recolector bosquimano en el Kalahari ¿Cuál cree que sería la mejor opción?”
https://lacienciaysusdemonios.com/2015/08/29/la-revolucion-neolitica-el-peor-error-de-la-historia-de-la-humanidad/
Me gustaMe gusta
Como siempre Baldu, claro y concreto y yo diría que nada ha cambiado, pues hoy todos los CEOS
de las grandes multinacionales cumplen con todas las características de las personalidades psicopáticas.
Me gustaMe gusta
Efectivamente, Nestor, los CEOS de las multinacionales (Y no solamente los CEOS, que muchos directivos de nivel más bajo y aspirantes a integrarse en la dirección, también demuestran las mismas características) suelen tener, por regla general, una cierta dosis de sicopatía. Pero es que si no la tienes, en ese mundo empresarial, te van a aplastar.
Por suerte o por desgracia (A veces por suerte y a veces por desgracia), mi vida laboral ha transcurrido en una multinacional del mundo financiero (Seguros). Sumado al hecho que mi actividad sindical me ha llevado a desempañar funciones en el seno de representaciones a nivel estatal, puedo asegurarte que he visto comportamientos más bien repugnantes. He llegado a la conclusión que cuando ves tres directivos hablando, lo más probable es que estén “despedazando” a un cuarto (no presente, por supuesto), porque es mucho más fácil demostrar la incompetencia de los demás que demostrar la competencia propia.
En cuanto al comentario de Miguel, no se trata de negar los avances en conocimiento, en recursos y calidad de vida, pero sí hay que valorar que tales avances no han sido un proceso secuencial ni mucho menos. Ha habido avances y retrocesos a lo largo de la historia. Si hubiera sido un permanente avance, el estadio actual lo habríamos conseguido hace siglos. Por otra parte también hay que valorar los costes, y estos han sido (Y siguen siendo) exagerados, porque en realidad los avances referidos no son el objetivo principal de quienes tienen el poder real para decidir qué camino sigue la humanidad. En muchas ocasiones tales avances se consiguen a pesar de los objetivos perseguidos por la clase dominante. Pongamos un ejemplo: la abolición de la esclavitud (en el sentido explícito de la palabra, no referida a las nuevas formas de esclavitud) no fue consecuencia de comprender que esta era un acto criminal y carente de respeto al ser humano. El hecho que propició su desaparición fue que las nuevas formas productivas industrializadas requerían la existencia de una masa de consumidores, y los esclavos no podían desempeñar este papel. Por otra parte era más económico establecer un salario y desentenderse de la suerte de la mano de obra productora. No es casual que en Estados Unidos, los estados esclavistas fueran los sureños, con una economía tradicional agrícola, mientras los estados del norte, industrializados, defendieran su abolición.
Me gustaMe gusta
Sí, en eso opinamos igual. El «orden» social esconde siempre explotación y abuso de poder. No sabemos hasta qué punto sería mejor una sociedad primitiva, de cazadores-recolectores.
Cuando yo hablo de tesoro no me refiero tanto a la realización práctica de los imperios y civilizaciones que han existido, que como muy bien se ha señalado en los comentarios, casi siempre tienen forma despótica, muy rara vez son sociedades igualitarias o medianamente justas en lo social.
Yo hablo más bien del constructo ideológico del estado, de civilización. Me parece que si bien se ha idealizado el grado de civilización y alcance en la historiografía, como explica el texto, constituye un ideal perfectamente válido y es ese ideal (y no la realidad en la práctica de esos estados e imperios antiguos) lo que exalta la historiografía y la retórica de los estados modernos como ejemplo. Es bueno saber que es un mero ideal y que probablemente en pocas ocasiones se llegó a algo tan idílico. Da rabia saber la hipocresía que hay detrás de ensalzar la Grecia o el Egipto antiguos (o el imperio azteca, más modernamente) porque ni fueron perfectos ni en realidad hay intención de acercarse a ese ideal por parte de los sistemas que los ensalzan hoy.
Pero para mí esa idealización de «cualquier tiempo pasado fue mejor» tiene el valor de procurar un modelo para una utopía plausible y deseable de justicia social y buena organización estatal para una civilización ideal futura.
Del mismo modo que el mito del «buen salvaje» nos sirve para crear otras utopías para un futuro con una sociedad respetuosa y pacífica que no genere una gran huella ambiental.
En resumen: creo que es necesario valorar las cualidades de las civilizaciones tanto como las cualidades de las sociedades primitivas. Y si se hicieran bien las cosas incluso sería posible construir una sociedad utópica futura que aúne una alta civilización con una vida sencilla en la naturaleza.
Me gustaMe gusta
Lo que creo que el texto da a entender, entre otras cosas, es que el uso del término ‘hegemonía’ como instrumento propagandístico es inherente a la interpretación que damos a lo que percibimos como nuestras raíces, chauvinismo lo llaman, hasta el punto en el que se prefiere reconocer la propia debacle antes de otorgar mérito alguno a la otra parte.
Me gustaMe gusta
Hay algo que siempre me choca en los enfoques éticos de la historia. Por ejemplo, desde el libro de Harari «Sapiens» es casi un tópico considerar la invención de la agricultura como un «error». Sin embargo, él mismo recoge en su libro que esta fue descubierta independientemente en al menos cinco ocasiones a lo largo de la historia de la Humanidad, lo que sugiere una cierta predisposición de nuestra especie en esa dirección, seguramente por resultar finalmente una ventaja evolutiva. Desde esta perspectiva, una civilización que describiera las especies terrestres desde un punto de vista estrictamente cientifico seguramente recogería esta caracteristica, y resultaría tan absurdo criticarla éticamente como para nosotros la costumbre de las hormigas de crear hormigueros o de los leones de comerse gacelas.
Creo que el enfoque ético es conveniente, pero sin olvidar la realidad cientifica de que finalmente somos una especie más, aparentemente con capacidad para modificar nuestros condicionamientos biológicos pero dentro de unos ciertos márgenes. Averiguar cuales son estos margenes y como ampliarlos es una tarea cientifica, no especulativa ni voluntarista. Por ejemplo, hoy sabemos que el mito roussoniano del buen salvaje al que la sociedad corrompe es falso gracias a la ciencia. Siempre hemos vivido en sociedad, y siempre, al igual que los chimpancés, hemos formado hordas que compiten entre ellas. Es bueno saber que nuestro interior más antiguo alberga estas tendencias.
Me gustaMe gusta
Ateo666
«Y con ella civilización y estado son sinónimos, aunque una civilización puede constar de uno o varios estados que se desarrollan en el tiempo y en el espacio.»
En esta frase hay dos afirmaciones que no pueden ser ciertas a la vez. Si son sinónimos son la misma cosa. Sin embargo, en la segunda parte afirmas que la civilización es un concepto más amplio que el estado. Por ejemplo, no se podría decir que un estado puede constar de una o varias civilizaciones que se desarrollan en el tiempo y el espacio».
Una civilización crea arte, tecnología, mitos, religión, comunicación, etc. Un estado es la estructura en la que se articula el poder politico y la organización social de una civilización o una parte de ella. Scott se refiere claramente a esto ultimo. De hecho lo personifica en el recaudador de impuestos como su forma más representativa. Plenamente coherente con su posición ideológica, muy extendida en USA, contraria al poder del estado sobre los individuos
Me gustaMe gusta
octavisoler
Por supuesto que la selección natural funciona como funciona y como bien dices es absurdo criticar a los leones por comerse a las gacelas. Esa misma selección natural nos modeló también a nosotros dándonos un cerebro con capacidad para pensar como forma de maximizar nuestro éxito reproductivo como especie, que es lo que importa en términos evolutivos. Y dentro de ese contexto la agricultura fue una decisión lógica y por eso apareció varias veces.
Ahora bien, esa misma capacidad de razonar ha creado unos seres que somos capaces de trascender y hasta contravenir las leyes evolutivas. El caso más evidente es el la planificación familiar del primer mundo, que atenta contra las mismas bases biológicas de 4.000 millones de años de evolución. Así lo mismo que ahora algunos, porque otros siguen presos de sus instintos evolutivos primarios aún cuando en su supersticiosa ignorancia lo achaquen a un mandato divino, consideramos una irracionalidad tener los 10 o 20 hijos que podríamos tener si siguiéramos atados a las presiones evolutivas (otra cosa es cuántos de ellos llegarían a su vez a la edad reproductora, probablemente los mejores adaptados a las particulares condiciones del momento), otras mentes lúcidas también se han dado cuenta que nuestro actual desarrollo tecnológico fue debido a unos condicionantes evolutivos que, si no somos capaces de bloquear, nos llevan al desastre ecológico más absoluto tanto desde el punto de vista individual, como de especie y hasta de planeta. Y todo ello empezó de la manera más simple: cuando algunos primates con poco pelo, pero más listos que el hambre, se dieron cuenta de que podían empezar a manipular a algunos animales y plantas.
En resumen, que sea altamente probable o incluso casi inevitable desde el punto de vista evolutivo un comportamiento, no significa que esa sea la mejor opción. Simplemente fue la más eficiente en su momento. Y nosotros con nuestro actual cerebro, no sólo podemos darnos cuenta de ello, sino que quizás podamos poner remedio a esta locomotora evolutiva cada vez más fuera de control.
Me gustaMe gusta
Lo que digo es que a veces una civilización puede constar de un único estado, por ejemplo la azteca o la inca. Pero otras veces una civilización consta de varios estados que pueden estar repartidos en el tiempo y/o el espacio. Por ejemplo las civilizaciones griega o sumeria constaron de múltiples estados a lo largo del territorio y del tiempo. Lo que no suele haber son civilizaciones sin estados porque el desarrollo de las mismas necesita de impuestos, que sólo lo recaudan los estados.
Por cierto esa misma equivalencia la indica Scott cuando habla de
» A pesar de Sumeria, Acadia, Egipto, Micenas, los Olmecas y los Mayas, Harappa, la China Qin,…»
mezclando civilizaciones uni y pluriestatales.
Me gustaMe gusta
«En resumen, que sea altamente probable o incluso casi inevitable desde el punto de vista evolutivo un comportamiento, no significa que ese sea la mejor opción. Simplemente fue la más eficiente en su momento.»
Aquí introducimos varios elementos polémicos. Uno es la introducción de elementos especulativos: 1)¿qué otro comportamiento hubiera sido más eficiente, por ejemplo, al desarrollo de la agricultura? No lo sabemos, solo ocurrió ese. Las sociedades que no lo introdujeron continuaron sin cambios, y no sabemos de ninguna otra sociedad que experimentara una solución diferente 2) incluso aunque nos los pudieramos inventar, haciendo un ejercicio importante de imaginación y especulación ¿cómo podemos saber que hubieran sido mejores que los que realmente sucedieron? ¿Y qué criterios no ideológicos emplearíamos para dedidir en que consiste eso de «mejor»? ¿Y en el caso de que consideráramos válidos esos criterios ideológicos, cuales aplicariamos? Los de ahora? Los de hace cien años? Los de dentro de un siglo, que aun no conocemos?
El problema, desde mi punto de vista, es que se introducen en el estudio científico de las sociedades humanas sesgos ideológicos, y además sesgos que coinciden con los propios de nuestra sociedad actual. A nadie se le ocurre decir que hubiera sido una buena idea que la ley de la gravedad fuera un poco menos fuerte, o que los leones fueran vegetarianos. Sin embargo, nuestro aun existente androcentrismo, nos lleva a pensar que nosotros nos sustraemos a esas leyes.
Me gustaMe gusta
Yo no he hablado de «mejor», simplemente he dicho que la revolución neolítica fue claramente muy adaptativa. Multiplicó los genes humanos hasta extremos increíbles, en un instante geólogico que es lo que son los 10 milenios implicados. Visto en el conjunto de lo que conocemos del registro fósil, ninguna otra especie lo ha hecho tan rápido. Y descontando el invento de la fotosíntesis, que transformó la atmosfera del planeta (eso sí en millones de años), ninguna otra especie ha modificado tanto y mucho menos tan rápidamente el planeta. Y muy probablemente a peor para esa inmensidad de especies que no se adaptaron al nuevo ecosistema humanizado, ya que la tasa de extinciones antropogénicas está siendo superior a la caída de cualquier meteorito o de actividad de supervolcanes. En cambio para las que nos han seguido: ganado, cultivos, nuevos patógenos humanos, ratas, cucarachas y similares el éxito evolutivo también ha sido impresionante.
Por ello es difícil pensar otra adaptación que hubiera sido más eficiente, siempre visto desde el punto de vista evolutivo. Estamos siendo tan eficaces en nuestra expansión, que si seguimos así vamos a morir (matando por supuesto al resto del planeta) de éxito.
Porque no hay que olvidar que en evolución solo cuenta el número de copias de ADN, sea al precio que sea y cueste lo que cueste.
Y ya finalmente o hacemos como esos virus, que cuando consiguen infectar a una nueva especie al principio son absolutamente letales, pero luego con el paso del tiempo se van adaptando a sus nuevos huéspedes para no matarlos y poder seguir infectando, y por tanto sobreviviendo en el nuevo ecosistema, o en poco tiempo no tendremos planeta al que parasitar.
Me gustaMe gusta
Cuando se introduce el concepto de .»sesgos ideológicos.».habría que aclararlo ya que se hace uso y abuso de «la/s ideología/s cada uno toma partido de la/s diferentes posturas en relación a este concepto.
Me gustaMe gusta
Uno de los grandes interrogantes de la conducta humana, es cuándo y cómo fueron apareciendo los diferentes comportamientos. Y muchas veces únicamente hay que observar a nuestros primos más cercanos para obtener una más que incómoda respuesta. La guerra y la violencia están ampliamente distribuidas por el espacio y el tiempo humanos. Sin embargo ¿en qué momento apareció? Y observando cómo se comportan en la naturaleza nuestros más cercanos primos, los chimpancés en este video, en donde despliegan toda una verdadera estrategia militar, parece ser que algunos primates llevamos ya demasiado tiempo en un terrible ciclo de violencia tribal que los humanos hemos llegado a perfeccionar hasta extremos de genocidio. http://tu.tv/videos/la-violencia-y-la-guerra-llevan-mucho-tiempo-con-nosotros
Me gustaMe gusta
La historia la escriben los vencedores.
Me gustaMe gusta
Que la guerra es la expresión de nuestros instintos más básicos, es algo perfectamente lógico y argumentable. Pero el problema no es que esto sea así, el problema es que somos incapaces de ser conscientes de nuestras reacciones instintivas que favorecen nuestra reacción violenta. Si fuéramos conscientes de tales reacciones irracionales, puramente viscerales, podríamos controlarlas y evitar que nuestros fundamentos instintivos dominen sobre nuestra razón. Y fundamentalmente, seríamos menos manipulables. Y para evitar que la razón se imponga a la reacción puramente emocional, quienes obtienen un beneficio de nuestra facilidad de manipulación, imprimen a nuestra cultura un componente de reacción emocional, totalmente alejado de la razón y claramente vinculado a la violencia. La inmensa mayoría de los “héroes y prohombres” de la historia patria de cualquier nación, tienen, en su actividad principal, una relación directa con actos violentos. Se pretende enaltecer esas acciones guerreras como elementos de admiración y actuación sobresaliente. Y si tal expresión de admiración procede de cuerpos militares, con más motivo, ya que con ello se justifican a sí mismos.
Me gustaMe gusta
Bueno, comento para quedar registrado. Me interesó la página muchísimo, gracias por el esfuerzo en su publicación, espero comentar a profundidad en otra ocasión.
Me gustaMe gusta