Érase una vez (3) las Aves (I) Reinas de los cielos
 Los gorjeos que acompañan nuestros paseos matinales. El gorrión que persigue las migas de pan. El cuervo que aprendió a machacar nueces en los semáforos. El picado a 360 Km/h del halcón. Las impresionantes gaviotas de blanca envergadura alar. La elegancia y dignidad del águila. La mala leche concentrada del petirrojo. El curvado pico de la avoceta. La extravagancia del ave del paraíso. La chulería de Koki el gallo. El zumbido del colibrí. La mirada de pocos amigos del emú. El chivatazo del herrerillo. Todas estas criaturas tienen algo que admiramos y nos impresiona al mismo tiempo. En este nuevo capítulo de «Érase una vez«, pretendemos adentrarnos en este grupo único de seres vivos, en este capítulo conoceremos a las Aves.
Los gorjeos que acompañan nuestros paseos matinales. El gorrión que persigue las migas de pan. El cuervo que aprendió a machacar nueces en los semáforos. El picado a 360 Km/h del halcón. Las impresionantes gaviotas de blanca envergadura alar. La elegancia y dignidad del águila. La mala leche concentrada del petirrojo. El curvado pico de la avoceta. La extravagancia del ave del paraíso. La chulería de Koki el gallo. El zumbido del colibrí. La mirada de pocos amigos del emú. El chivatazo del herrerillo. Todas estas criaturas tienen algo que admiramos y nos impresiona al mismo tiempo. En este nuevo capítulo de «Érase una vez«, pretendemos adentrarnos en este grupo único de seres vivos, en este capítulo conoceremos a las Aves.
Durante los dos primeros capítulos de esta serie conocimos a los Sirenios (manatíes y dugongos) y a los Proboscídeos (elefantes y mastodontes). Vimos sus rasgos más destacables y su situación actual en el mundo, después nos adentramos un poco en su anatomía, para finalmente sumergirnos en su historia evolutiva. Para ello, primero hicimos uso de la biología comparada y la genética, herramientas tan útiles que incluso nos permiten decir que el registro fósil es innecesario para demostrar la realidad de ese proceso llamado Evolución. Pero claro, en esta serie no nos contentamos con esto último, sino que queremos conocer la historia evolutiva de ese grupo, hasta alcanzar su más remoto origen.
En «Érase una vez (3) las Aves: reinas de los cielos» nuestro objetivo es el mismo, solo que… las aves son muchas y tienen bastante de que hablar. Como consecuencia, por un lado estamos obligados a generalizar, por otro, en cada artículo profundizaremos un tema concreto. Tales son las razones por las que en este primer episodio nos centraremos en presentar a las aves como grupo animal, veremos su situación actual y el impacto que ha tenido sobre ellas la negligencia humana, para acabar revisando, brevemente, algunas de sus particularidades y como la evolución todavía ejerce influencia sobre ellas.
.
La Leyenda de los Siete Halcones.
.
Cuenta una leyenda árabe que en el comienzo de los siglos, había un hombre que aspiraba a tener una larga vida, más larga que la que ningún otro hombre hubiera podido tener.
Y todos los días rogaba a los dioses, implorante. Un día oyó una vez procedente de las nubes, que decía:
«Conseguirás lo que quieres. Tu vida podrá ser larga, tan larga como la de siete halcones de las montañas, uno tras otro. ¡Pero ni aun así conseguirás la inmortalidad«
El hombre del desierto se sintió satisfecho. Lograría una vida tan larga como la de siete fuertes halcones. ¿Por qué preocuparse por la inmortalidad?
Subió a la cumbre de la montaña y allí, en una roca, había un nido de halcón y, en el nido, un hermoso polluelo recién nacido. El hombre arropó al polluelo entre los pliegues de su túnica y lo llevó consigo. Desde entonces, el halcón fue su compañero inseparable: comía de su comida y de su propia mano, juntos cazaban y juntos también dormían. Pasaron los años y el hombre y el halcón crecieron juntos como un árbol y su sombra. Hasta que un día, pasados los ochenta años, el halcón no pudo alzar el vuelo; sus alas no eran ya capaces de llevarle por el cielo azul. Al fin sus ojos se cerraron para siempre y el hombre lloró, apenado, su abandono.
El hombre subió de nuevo a lo alto de la montaña, donde estaba la roca de los halcones. Y a medida que ascendía se sentía triste por la pérdida de su compañero y alegre porque se acercaba de nuevo a la fuente de la vida: allí, en el mismo lugar, encontró otro polluelo de halcón, tan hermoso como el primero. Y tuvo otra vez un compañero, con el que compartir todo, hasta la vida.
Pero también llegó la hora de que su nuevo compañero le abandonara, ansioso de volar libre en el cielo azul. Y así una vez y otra y otra vez más. Hasta seis halcones murieron en su regazo.
Cuando subió a la montaña, en busca del último polluelo, iba más triste que otras veces; y menos alegre que en ocasiones anteriores. Pasaron de nuevo ochenta años y el hombre y el halcón envejecieron juntos. Y cuando el séptimo halcón murió en sus brazos, el hombre cerró los ojos para siempre.
Habían pasado ya las siete vidas que le fueron concedidas. Y él también murió, como mueren todos los hombres.
Sacado de: El Mundo Secreto de los Gnomos, tomo 19. 1988. Edición Plaza Joven, S.A.
.
Érase una vez las Aves…
.
Hasta ahora en “Érase una vez” hemos hablado de los Sirenios, hoy día solo cuentan con los manatíes y el dugongo, por lo que pudimos presentarlos con cierto detalle a cada uno de ellos. Luego hablamos de los Proboscídeos, que hoy solo tienen al elefante africano y al elefante asiático, por lo que pudimos hablar con cierto detalle de cada uno de ellos. En este tercer capítulo de la serie vamos a hablar de las Aves… y me faltan dedos. Sus números son tan grandes que me va a ser imposible presentarlas con el detalle de los otros grupos. Por ello, en lugar del detalle específico abordaremos una visión más general, aunque no por ello menos meticulosa. Así pues, no nos demoremos más, hablemos de las reinas de los cielos, los jerarcas del aire, las emperatrices emplumadas, las Aves.
Aves es el nombre de una Clase de seres vivos. Una Clase es un cajón donde se introducen aquellas criaturas que guardan un cierto nivel de rasgos y características comunes; otras Clases de seres vivientes son Mammalia (mamíferos), Reptilia (reptiles) y Amphibia (anfibios). Ello según la clasificación tradicional, sin tener en cuenta relaciones evolutivas ni de parentesco.
Las aves también son el grupo de vertebrados terrestres con mayor biodiversidad. A finales de la década de los 80 ya habían sido descritas aproximadamente 9.000 especies (ref. 14). Hoy se conocen más de 9.800 especies y sus números superarán las 10.000 especies en todo el planeta (ref. 2). También podemos decir que la existencia de las aves ha dado lugar a la figura del ornitólogo, aficionado o profesional, el ornitólogo es aquel que dedica su vida a estudiarlas. Además, creo que no sería equívoco decir que gracias a las aves mucha gente despierta su pasión por el mundo natural, es más, diría que es muy difícil apreciar nuestro medio ambiente sin sentir un mínimo de atracción por estos sacos de plumas.

Aprovecho este espacio para ofrecer una acotación: por aves entendemos todo este enorme grupo de plumíferos que se nos viene a la mente con solo nombrarlo. Aunque habitualmente también se las llame pájaros, esto no es correcto, ya que pájaro que no es sinónimode ave. Dicho de otra manera: todos los pájaros son aves pero no todas las aves son pájaros. Por pájaro entendemos únicamente a un grupito exclusivo de aves: aquellas que cantan en nuestros bosques, jardines y arboledas, las «Passeriformes», que incluyen canarios, jilgueros, ruiseñores, verdecillos y muchas más. Dicha palabra es un término derivado de las palabras latinas «Passer» (gorrión) y «forme» (aspecto de), por lo que «Passeriformes» significa literalmente “con aspecto de gorrión” y por supuesto, en este grupo de aves incluimos a nuestros simpáticos gorriones caseros tan ruidosos y vacilones. Como nota curiosa, el famoso pirata Jack Sparrow en nuestro idioma se llamaría… ¿adivinan? Sí, Juan Gorrión.
Las aves han colonizado todos los ecosistemas del planeta. Las encontramos en los ardientes desiertos y en los gélidos polos, pasando por bosques de coníferas, bosques de hoja caduca, praderas, sabanas y pluviselvas tropicales; las zonas de humedal, marisma, saladar y manglar son puntos fundamentales en sus viajes migratorios; otras pasan casi toda su vida en el mar, muchas se han adaptado a convivir con el ser humano en zonas rurales y agrícolas, visitan nuestros campanarios o construyen nidos de barro bajo los tejados. Otras incluso tienen suficientes gónadas como para sobrevivir en nuestras mortíferas junglas de asfalto, acero y electricidad, tolerando polución aérea, contaminación luminosa y ruidos por doquier.
Tal diversidad y capacidad adaptativa también convierte a las aves en un genial ejemplo para ilustrar la convergencia evolutiva. Este fenómeno hace referencia a cuando dos organismos que pertenecen a linajes diferentes adquieren una apariencia física muy similar, como resultado de haber evolucionado para enfrentarse a los mismos retos ambientales. Ya que cuando dos grupos animales, por poco emparentados que estén, colonizan el mismo tipo de medio, dicho medio les obliga a desarrollar adaptaciones muy parecidas si quieren prosperar en él.
Las aves, formadas por dispares linajes de plumíferos, también nos permiten estudiar dicho fenómeno y en la siguiente tabla enfrentamos parejas de aves que por mucho que se parezcan, son parientes lejanos:
EJEMPLOS DE CONVERGENCIA EVOLUTIVA EN AVES (basado en ref. 44)
 |
 |
| Hoatzin & Turaco. Arborícolas herbívoros | Espátula & Flamenco. Filtradores acuáticos |
 |
 |
| Mesite & Cuitlacoche. Forrajeadores de suelo | Avetoro & Ave Sol. Zancudos pescadores |
 |
 |
| Alcatraz & Faetón. Pescadores de alta mar | Somormujo & Colimbo. Buceadores a pie |
 |
 |
| Golondrina & Vencejo. Cazadores aéreos | Bocarrana & Mochuelo. Cazadores nocturnos |
 |
 |
| Kagu & Cabeza-martillo. Danzarines | Agachona & Ganga. Granívoras terrestres |
 |
 |
| Trogón & Paloma. Frugívoros | Suimanga & Colibrí. Nectarívoros |
.
… animales con una Crisis más seria que la nuestra…
.
Aunque el conocimiento disponible sobre las aves es espectacular, queda un resquicio de irreductibles galos: ~1% de especies de aves que son pobremente conocidas (DD, Data Deficient) según la IUCN. Dicha categoría se aplica a aquellas especies cuyo conocimiento es tan insuficiente que se ignora el tamaño de sus poblaciones, sus movimientos migratorios y su distribución (ref. 2).
Por ello su estado de salud como especie es desconocido. En los casos más extremos ciertas especies solo son conocidas por únicamente un par de ejemplares capturados hace más de cincuenta años. Los malos gestores de zonas y especies protegidas (habitualmente responsables políticos) restan importancia a las especies encuadradas en la categoría DD, ya que después de todo, no están en «Peligro de Extinción» ni en ninguna otra clasificación que implique riesgo para ellas.
¡Mec! ¡Error Grave! No es una categoría que diga “¡No te preocupes, que no están en «Peligro de Extinción»!, sino que en realidad lo que está diciendo dicha categoría es: ¡Sed prudentes! ¡Sabemos tan poco de este bicho que fácilmente os lo podéis estar cargando sin saberlo!

Izquierda, Estrilda nigriloris, en situación DD según la IUCN. Sus registros desaparecen desde 1950. Crédito: anbvv.nl. Derecha, Cisticola melanurus, en situación DD según la IUCN. Sus registros se deben a unos escasos ejemplares capturados en Angola, se desconoce si es una subespecie de C. fulvicapilla. Crédito: avianweb
.
Por desgracia, también tenemos a las aves que según la IUCN tienen algún grado de amenaza, que como la prima de riesgo, casi siempre sube y raramente baja. Así en 1988 había 1.664 especies amenazadas, en el año 2004 ya eran 1.990; de las que al menos un 10% estaban peor que antes. No es un fenómeno exclusivo de las aves, sino que está ocurriendo todo el tiempo en todo el mundo, acarreando una pérdida imparable de biodiversidad en todos los grupos de animales y plantas conocidos. Este fenómeno, de origen claramente humano, es conocido como “Crisis de Biodiversidad” (ref. 1, 11 y 16).
Dichas pérdidas se deben sí o sí al insaciable hambre humana: destrucción del medio natural (bosques, selvas, humedales…), incremento de la explotación de recursos (agricultura, pesca y deforestación, todos a escala intensiva e insostenible), contaminación y polución (por tierra, mar y aire), dispersión de especies exóticas alrededor del mundo (competidoras, depredadoras, transmisoras de enfermedades); sin olvidar la caza, el envenenamiento (de rapaces, por ejemplo), así como el coleccionismo y comercio de animales exóticos… entre otras.
Actualmente las dos especies de aves que peor lo están pasando, ambas en «Peligro Crítico», son: el cuervo hawaiano (Corvus hawaiiensis), extinto en libertad desde el año 2004 y que únicamente cuenta con 38 ejemplares en el Keauhou Bird Conservation Centre y 15 en el Maui Bird Conservation Centre, todos ellos internos en un programa de cría para intentar regenerar la especie. La otra especie jodida es el guacamayo de Spix (Cyanopsitta spixii), que desde el año 2000 no posee avistamientos en libertad y toda su población se reduce a ~70 ejemplares cautivos según cifras oficiales, extraoficialmente dicha cifra se amplía a ~120 ejemplares (ref. 7, 8 y 11).

Izquierda, alala o cuervo hawaiano (Corvus hawaiiensis), crédito: wikipedia. Derecha, guacamayo de Spix (Cyanopsitta spixii), crédito: ararauna.cz
.
Supongo que habrá a quien esto le importa un comino. Es fácil pensar: «¿Y qué? Con la que está cayendo, que no tenemos ni pa’ mojar pan, ¿nos vamos a preocupar por dos bichos y cuatro malas hierbas?«. Pues tajantemente, sí. Y de paso también nos preocupamos por la inversión en I+D+i y por esos tipos raros de la bata blanca…
Pongamos por caso, de 125 especies vegetales estudiadas por la Herb Research Foundation, a partir de una de ellas se logró un medicamento que aporta anualmente 200 millones de dólares al mercado de los EE.UU. de Norteamérica; claro que antes de saber su potencial, esa planta podría considerarse como una “mala hierba” sin importancia. Con una mentalidad que desprecia lo vivo, la extinción de dicha planta ni se evita ni importa. Claro que una vez nos quedamos sin planta, también nos quedamos sin medicamento y sin un beneficio de 200 millones de dólares cada año. Sin inversión en I+D+i, tampoco habría podido estudiarse dicho hierbajo, por lo que ese fatídico resultado también hubiera ocurrido. Y si los tipos de la bata blanca hubieran emigrado a otro país en busca de oportunidades, nadie habría estudiado ese matojo y se habría acabado igual de mal (ref. 16).
Es más, ya en el año 1995, por lo menos 118 de los 150 medicamentos más importantes tenían su origen en: 74% plantas, 18% hongos, 5% bacterias y 3% vertebrados (ref. 16). Incluso hay científicos que han intentado calcular el valor monetario de los “servicios aportados” por una biodiversidad saludable y los ecosistemas funcionando correctamente. Dicha estimación calculó que «el servicio» de los biomas de la Tierra aporta un valor de 16 a 54 trillones de dólares anuales (un trillón es 1012; es decir, un uno seguido de doce ceros); un equivalente a más de mil rescates de Bankia cada año. Otra cosa que aportan es algo que no se paga con dinero: evitar nuestra extinción, aunque como no es dinero ni valor bursátil, igual tampoco es tan importante… (ref. 3 y 16).

Andrographis paniculada, otro hierbajo sin valor, solo que tiene principios activos que podrían tener potencial para actuar contra infecciones del tracto respiratorio (ver aquí). Crédito: Phytoimages
.
Dicha “Crisis de Biodiversidad” viene de lejos y ha sido fatídica para muchas especies. Por desgracia, los humanos tenemos un registro histórico de al menos 132 especies de aves extintas bajo nuestro yugo, de las que al menos 129 han caído desde el siglo XVI (ref. 1). Otros autores llegan a apuntar que los números son mucho más graves, con más de 2000 especies de aves extintas en las islas de la Polinesia desde su colonización (ref. 12). Todas estas aves no eran en ningún caso “primitivas” o “antiguas”, sino que eran tan modernas como los gorriones, las gallinas o las palomas.

Preciosa ilustración de palomas migratorias. Crédito: dendroica
Hablando de palomas. Uno de los casos más sangrantes de barbarie humana contra las aves es el de la paloma migratoria (Ectopistes migratorius) de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando todavía era una especie pujante, a inicios del siglo XIX, decir que era exageradamente abundante es quedarse muy corto. Sus poblaciones abarcaban de tres a cinco mil millones de individuos; sus columnas migratorias abarcaban un área de un kilómetro de ancho y de 400 a 450 Km de largo, llegando a ser capaces de oscurecer el cielo por días; devoraban ingentes cantidades de roble (Quercus spp.), avellano (Fagus grandifolia) y castaño (Castanea dentata), entre otras plantas; sin desdeñar insectos, lombrices y brotes verdes; sus colonias de anidamiento abarcaban un radio de 80 a 160 Km, los cuáles terminaban cubiertos por centímetros de guano (ref. 4). También fue una de las más rápidas palomas conocidas, capaz de alcanzar hasta 100 Km/h en pleno vuelo (ref. 19).
Las consecuencias sobre el terreno eran tales que harían huir al mismísimo Atila, según una cita de 1807: [acerca de grandes arboledas de sauces a lo largo del río] «en la distancia tenían la apariencia de haber sufrido un huracán o un tornado, pero… ¡Descubrí que esta escena de destrucción había sido cometida por una tribu de emplumada creación! Había un espacio de alrededor de 40 acres de sauces con las ramas rotas y árboles jóvenes tumbados en el suelo, mientras la superficie estaba literalmente cubierta de guano y plumas» (ref. 15).
Visto así, parecía imposible que un animal como este pudiera desaparecer, sin embargo, lo hizo ¿Cómo? ¿Por qué? Materias primas de valor barato, sus bosques fueron arrasados. Carne a buen precio, sus individuos fueron cazados. Por la noche un garrote vil era útil, por el día un buen perdigonazo (disparo de escopeta) podía liquidar de quince a veintiséis aves de la bandada. Se convirtió una competición deportiva de caza menor. Fue práctica de tiro para novatos y alimento para cerdos. Fue un animal cuyo hábitat natural fue esquilmado y cuyos números fueron aniquilados. El último ejemplar murió tristemente en un zoológico de Cincinnati en 1914, después fue diseccionado. Se dice que quizás la paloma migratoria pudo haberse salvado, pero el interés de políticos y mercados, así como el crecimiento de la nación Norteamericana, bloqueó toda posibilidad (ref. 9 y 15). Como era de esperar, la caída de una especie arrastró otra, en el peor de los escenarios puede darse una serie de extinciones en cadena. En el caso de la paloma mensajera, su extinción se llevó por delante también a su piojo, Columbicola extinctus, parásito exclusivo de dicha especie. A este bicho tampoco le veremos nunca más (ref. 11).

Izquierda, macho disecado de paloma migratoria (Ectopistes migratorius), crédito: thesundogfarm.com. Derecha, ilustración de una escena de caza de palomas mensajeras, crédito: stanford.edu
.
La paloma migratoria no fue la única. A inicios del siglo XIX la sobreexplotación humana extinguió al alca gigante (Pinguinus impennis), pocas décadas después caería el pato de Labrador (Camptorhynchus labradorius). Desde inicios del siglo XX en Norteamérica han desaparecido para siempre, además de la paloma mensajera, la cotorra de Carolina (Conuropsis carolinensis), el pavo corazón (Tympanuchus cupido cupido) y el picamaderos picomarfil (Campephilus principalis). Aunque en el año 2005 se publicó en la revista Science el redescubrimiento del picamaderos picomarfil en Arkansas; redescubrimiento para mí que no fue sino decepción, ya que a pesar de ser Science, la única “prueba” era un pobre vídeo más propio del “BigFoof” que de la ciencia. Como esperaba, en la comunidad científica casi nadie creyó tal evento ni lo creerá hasta pruebas más concluyentes (ref. 5 y 13).
Otro caso clásico para nuestra vergüenza es el dodo de isla Mauricio (Raphus cucullatus). Quizás buen menú de marineros hambrientos, pero cuya extinción seguramente sea consecuencia de otro tipo de irresponsabilidad humana: la introducción de animales exóticos de tipo invasor en la isla de Mauricio, como cerdos y ratas, destructores de nidadas por excelencia. Descubierto a inicios del siglo XVII, el dodo no superó dicho siglo (ref. 6). Tampoco olvidamos las moas gigantes de Nueva Zelanda, aves gigantes del género Dinornis y parientes próximos de nuestros avestruces, ñandúes y emues australianos. Eran enormes aves incapaces de volar, que tardaban 18 meses en alcanzar la madurez y que supondrían una buena fuente de alimento. Por ello, seguramente el exceso de caza fue lo que acabó con la especie hace 700 años (ref. 18).

Izquierda, ilustración de dodo atribuida a Joris Hoefnagl (1602), crédito: (ref. 6). Derecha, representación de una escena de caza de moas por Heinrich Harder, crédito: Scientific Ilustration
.
Tampoco olvido ni perdono, eso jamás, el que primates lampiños como nosotros nos hayamos cargado a la mayor ave conocida. El ave elefante de la isla de Madagascar, Aepyornis maximus, pariente de nuestras avestruces y ñandúes capaz de alcanzar un peso de hasta 438 Kg, mucho más que los extintos moas de Nueva Zelanda (~236 Kg) y nuestros actuales avestruces (~100 Kg). Sus huevos tampoco eran ninguna broma, ya que podrían haber superado los 7.5 Kg de peso (ref. 25).
En cuanto a su extinción, existe cierta controversia. Aparentemente era un animal que requería de agua dulce abundante y vegetación frondosa (no de climas áridos), recursos que disminuyeron en Madagascar durante los últimos milenios debido al incremento de la sequedad. Paralelamente a dicha crisis ambiental se instalaron los seres humanos en Madagascar, la gota de colmó el vaso, ya que los estudios revelan una tentadora correlación entre el asentamiento humano en la isla y la extinción de Aepyornis. Todavía se rumoreaban avistamientos de dicha ave en documentos del siglo XVII (ref. 26 y 27). Como nota curiosa, en el yacimiento ibérico de Torrellano (Alicante, España), se han encontrado huevos que pertenecen a este grupo de gigantescas aves datados en el Mioceno Superior (~ 7-5 millones de años) (ref. 28).
En fin. Y aún con todo lo dicho, todavía nos faltan más de 100 por recordar. Eso si no nos tomamos en serio aquellas afirmaciones que sospechan la extinción de otras dos mil especies en la Polinesia con la llegada del hombre.

Comparativa de tamaños, entre ave elefante (Aepyornis), avestruz (Struthio), humano (Homo) y gallina (Gallus). Crédito: art.com
.
… y comportamientos que empujan su evolución…
.
Para muchos de nosotros tales pérdidas nos duelen. Y bastante. Seguramente porque compartimos gran parte de nuestras vidas con las aves. Nada más levantarnos cada mañana, sobre todo para aquellos afortunados que viven en una zona rural, o cerca de un parque, o una gran zona ajardinada; nos topamos con estas magníficas criaturas antes de verlas. Porque las oímos. Esa suave melodía es tan hermosa y agradable a nuestros oídos que invita a pensar que está hecha para nosotros. Pero no es verdad, esa canción no está hecha para nosotros, sino para ellas mismas. Tales gorjeos y trinos es el medio que utiliza un ave para comunicarse con sus congéneres de la misma especie, es una canción con distintos significados, según quien esté escuchando al otro lado.
.
Si es una hembra quien recibe el mensaje, podemos imaginar que es una canción de amorío y seducción. Experimentos realizados mediante grabaciones muestran que la hembra tiene predilección por ciertos cantos respecto a otros. Existen distintas hipótesis que difieren en los detalles, pero en conjunto vienen a afirmar que el canto de los machos viene a ser un reflejo de su calidad y estado de salud, indicadores de su capacidad para engendrar hijos saludables tan fuertes como él; lo que vendría determinado por la variedad de tonos, complejidad del repertorio musical y duración de la sinfonía. Por lo que la hembra tiene un papel clave en la selección y éxito reproductor de los mejores cantarines (ref. 20, 21 y 22).
El canto también tiene otro significado, esta vez, si quien lo escucha es un macho de la misma especie: «¡Aquí mando yo! ¡Este jardín es mi territorio! ¡Revolotea más cerca de la cuenta y sabrás lo que es mi pico!«. En cierto sentido, el canto es un código que habla de la fuerza, potencial y vitalidad del cantante; que permite evitar conflictos innecesarios que impliquen algún riesgo físico para los machos contendientes (ref. 20, 21 y 22).
Porque puede no parecerlo dado su frágil aspecto, pero los machos de las aves pueden ser animales muy violentos. Es fácil presenciar los combates de los gorriones en primavera y verano. Personalmente he visto avocetas atacando gaviotas; pajarillos del tamaño de un petirrojo encarándose con palomas; y mirlos ofreciendo un combate digno del coliseo romano. Porque la dulce melodía del macho cantor es en realidad una advertencia para evitar la guerra:
.
Para muchas aves el canto es una cuestión de aprendizaje. Por ello, como si fuera el lenguaje humano, sería esperable que el canto de las aves evolucionase con el tiempo. Este fenómeno ha sido demostrado en base a estudios realizados sobre la reinita de Pensilvania (Dendroica pensylvanica) de los Estados Unidos de Norteamérica. El canto presente en varios territorios de esta simpática avecilla fue registrado desde 1986 hasta 2007; se descubrió que a lo largo de esos 30 años aparecían nuevos cantos al tiempo que otros se extinguían, de los nuevos, el 67% era combinación de melodías nuevas y antiguas; del resto, dos tercios eran melodías completamente nuevas y un tercio eran un remix de melodías antiguas reeditadas y remodeladas (ref. 23).
Dada la importancia del canto en la selección de pareja y éxito reproductor, las variaciones del canto pueden tener un papel destacable en la propia evolución de las aves. Hace tiempo en este blog vimos cómo las variaciones culturales estaban logrando los primeros pasos para escindir al gorrión de corona blanca (Zonotrichia leucophrys) en varias especies distintas (ver aquí), proceso que también estaba muy avanzado en el mosquitero troquiloide (Phylloscopus trochiloides) (ver aquí).
Mas no son los únicos casos registrados. El chingolo, copetón o pitichanca (Zonotrichia capensis) es una ave ampliamente distribuida desde el sur de México hasta Tierra de Fuego, lo que le ha llevado a desarrollar distintos dialectos; el estudio de dichas aves indica que las hembras se muestran más receptivas frente a los cantos propios de los machos de su entorno, mostrándose más indiferentes frente a los cantos de machos que viven a más de 30 Km de distancia; en consecuencia, una hembra preferentemente elegirá como pareja a un macho cercano, más difícilmente a un macho de otra población y por lo tanto, los distintos grupos de aves difícilmente se mezclaran, iniciando con ello los primeros pasos para escindir al chingolo en distintas especies. Por su parte, a los machos le da igual de dónde sea el otro macho, son igual de agresivos con todos (ref. 22).
Relacionado con el punto anterior, cuando una especie está ampliamente distribuida en el espacio, es fácil que cada población termine desarrollando su propio repertorio, su propia cultura musical. Cuestión observada en el notable caso del «North Island Saddleback» (Philesturnus rufusater) de Nueva Zelanda. Estas aves poseen un canto que es aprendido culturalmente y empleado por los machos como melódica arma en la lucha territorial. También es una especie que se ha escapado de la extinción de chiripa, ya que por causa humana, hacia el año 1960 sus poblaciones quedaron reducidas a apenas 500 individuos. Como medida extraordinaria de protección, los animales fueron trasladados a distintas islas protegidas, diminutos enclaves pertenecientes a Nueva Zelanda. Conforme sus poblaciones se recuperaban, los esfuerzos conservacionistas trasladaron parte de aquellas poblaciones a otros puntos e islotes, siguiendo dicho esquema varias veces en los últimos 50 años consiguieron la recuperación de la especie y que esta estuviera distribuida por varios puntos de Nueva Zelanda. Y sin comerlo ni beberlo, pusieron en marcha un experimento evolutivo (ref. 24).

A. Reinita de Pensilvania (Dendroica pensylvanica), crédito: hondubirding. B. Chingolo o pitichanca (Zonotrichia capensis), crédito: wikipedia. C. «North Island Saddleback» (Philesturnus rufusater), crédito: blather.net
Medio siglo después los científicos han investigado como aquellos sucesivos traslados afectaron al canto de esta ave; como era predecible según los conocimientos disponibles de ornitología y biología evolutiva, el aislamiento geográfico conllevó que el canto poco a poco fuera modificándose de forma independiente en cada población, en cada grupo de aves. Debido al aislamiento, cuando un canto era cambiado, sus cambios solo quedaban en la población que lo cambió y en ninguna otra más. Posteriormente, cuando una población era dividida en dos, el canto de esta era heredado por las poblaciones hijas, cuyo aislamiento generaría nuevos cantos derivados de ese canto heredado. De acuerdo con ello pudo comprobarse que si se ordenaban los cantos en base a sus características, sus similitudes y diferencias, este ordenamiento reflejaba la historia de aquellas poblaciones de aves y los traslados que habían sufrido a causa del hombre (ref. 24).
.
… y coloridos que también llevan al cambio evolutivo…
.
Otro rasgo llamativo de las aves es su plumaje, de ricos y vivos colores. Solo hay que pensar en el macho del pavo real de la India (Pavo cristatus) y las largas e impresionantes plumas de su “cola”… ¡Aunque no es una “cola” de verdad! Sino que en realidad, esas plumas tan reflectantes y de múltiples tonalidades, son plumas de la espalda extraordinariamente largas. El pavo real es también el caso extremo de una familia de coloridos galanes, las Galliformes, un grupo de aves que incluye a maestros del cortejo como los gallos, faisanes y nuestros preciados urogallos (Tetrao urogallus). Las Anseriformes tampoco son moco de pavo, son los patos de nuestros arbolados parques de pueblo o ciudad. Si les echáis un ojo, veréis algunos muy llamativos acompañados de otros de colores pardos y apagados. Pues bien, los llamativos son los machos y los apagados las hembras.
Esta situación donde machos y hembras son diferentes, que en lenguaje técnico recibe el nombre de dimorfismo sexual, es común en aquellas aves donde la hembra es la única encargada de construir el nido, incubar los huevos y sacar adelante los pollos. Ya que en dicha situación la mejor opción es pasar todo lo desapercibido posible. El macho por su parte tiene la única función de ser un Don Juan, invirtiendo todas sus energías en conquistar a todas las hembras posibles y en expulsar a los machos competidores. En este ámbito, los reyes de la extravagancia son las aves del Paraíso, donde los machos se han convertido en una especie de Sísifo donde la danza, los malabarismos y un plumaje estrambótico son la pesada roca que arrastrarán toda su vida.
.
¿Por qué desarrollar plumajes tan extravagantes? Para los machos, es una forma de encontrar pareja. Y para las hembras, es una forma de elegir al macho más adecuado para reproducirse. Sea cual sea la razón de elegir un plumaje colorido, lo que es claro es que si las hembras eligen de generación en generación a los machos con el plumaje más exagerado, es lógico que con el paso del tiempo los machos cada vez sean más exagerados. Un caso de libro puede estudiarse en la golondrina común (Hirundo rustica), una especie que cuenta con dos subespecies bien diferenciadas: la golondrina común europea (Hirundo rustica rustica) y la golondrina común de Norteamérica (Hirundo rustica erythrogaster). Por cierto… ¿Qué es una subespecie? Un grupo de miembros de una especie que está en vías de convertirse en una especie distinta.
Hasta ahora, distintos estudios indican que las hembras de la golondrina común europea prefieren a los machos con las colas más largas y elegantes. Tales machos son tan valorados que hay hembras que aún teniendo una «pareja oficial», lanzan una canita al aire para aparearse con el macho que tenga la cola más larga en toda la bandada (lo siento románticos, la infidelidad de pareja también existe en las golondrinas); como resultado tales machos de larga cola terminan siendo los padres de la mayoría de los pollos de cada temporada. Por otro lado, la golondrina común de Norteamérica tiene un vientre de color rojizo muy llamativo ¿Por qué? Pues al parecer, en este caso las hembras en lugar de largas colas prefieren vientres coloridos. De este modo, la Selección Sexual, las preferencias sexuales de las hembras en este caso, explican porque las golondrinas europeas tienen largas colas y las norteamericanas vientres colorados (ref. 31).

Izquierda, golondrina común de Norteamérica (H. r. erythrogaster), crédito: EOL. Derecha, golondrina común europea (H. r. rustica), crédito: Naturegate. Nótese las diferencias en el vientre y en la longitud de las plumas de la cola.
.
Pero ser dueños de la coloración más llamativa no lo es todo. El colorín aliblanco (Passerina amoena) de Norteamérica presenta machos cuya coloración oscila de un pardo apagado hasta el azul llamativo. Según el modelo de los casos extremos, solo los machos más llamativos tendrían que tener éxito reproductor. Pero no, se ha descubierto que los machos más apagados también tienen éxito encontrando pareja y sacando nidadas; cosa que no sucede para las aves de coloración intermedia (ref. 32).
¿A qué podría deberse esto? Al parecer, resulta que los machos azules no tienen ninguna misericordia con otros machos azules, siendo muy agresivos con ellos. Sin embargo no muestran tal agresividad con los machos pardos. Una hipótesis apunta a que esto sucede porque tales machos parecen hembras, por lo que no son un estímulo que dispare la agresividad de los azules. Una hipótesis adicional sugiere que como los machos pardos tienen sus propias compañeras de nido, estas pueden caer rendidas a los encantos de los machos azules; por ello, si los machos pardos son una fuente adicional de hembras receptivas, los machos azules tendrían un motivo para ser más tolerantes (ref. 32). Ciertamente, esta última hipótesis requiere de más estudios. Pero es una muestra más de que las aves no son tan fieles con sus respectivas parejas como habitualmente se piensa.

Distintas coloraciones de los machos del colorín aliblanco (Passerina amoena). (a y d) Coloraciones extremas exitosas. (b y c) Coloraciones intermedias, víctimas del acoso de los azules (d) (ref. 32)
.
Tradicionalmente, también se ha propuesto que la Selección Sexual por sí misma es un motor lo suficientemente potente como para generar nuevas especies. Sin embargo, recientemente dicha idea ha sido cuestionada. Nuevas publicaciones concluyen que, por lo menos en el caso de las aves, la Selección Sexual por sí sola no es capaz de conducir al origen de nuevas especies; pero que tampoco debe ser descartada, ya que aunque no sea un motor, sí puede actuar como un refuerzo de otros factores como el aislamiento geográfico. Desde este punto de vista, la Selección Sexual debe complementarse con otros elementos que conducen a la génesis de nuevas especies para tener un efecto patente (ref. 29 y 30).
Una combinación de dichas situaciones ha sido identificada entre el papamoscas collarino (Ficedula albicollis) y el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), ambas aves del Viejo Mundo. Cuando hablamos de las golondrinas, mentamos a las subespecies como ejemplo de una especie dividiéndose en dos. Pues con dichos papamoscas tenemos la siguiente etapa, dos animales considerados como especies distintas pero que se separaron tan recientemente que todavía pueden hibridar, aunque raramente y de forma esporádica, porque han desarrollado barreras que dificultan la hibridación (ref. 33).
¿Cómo son dichas barreras? La primera de tales barreras es la Selección Sexual, siendo una barrera pre-reproductora basada en la precisión de las hembras para buscar pareja: las hembras eligen preferentemente a los machos que tengan el patrón de coloración y el canto propios de su especie, así es difícil que hibriden ya que las hembras no ven a los machos de la otra especie como una pareja adecuada. Pero también existen barreras post-reproductoras, aquellas que dificultan la existencia a los propios híbridos. Una de ellas está también basada en la Selección Sexual: los machos híbridos tienen un plumaje intermedio no convincente para las hembras de ambas especies. La otra barrera es un refuerzo: las hembras híbridas son estériles (ref. 33).
Estas son algunas de las barreras que empujan a una especie a originar nuevas especies, manteniéndolas separadas dificultando la hibridación y castigando a los híbridos (ref. 33).

Machos de: A. Papamoscas cerrojillo (F. hypoleuca), crédito: NatureGate. B. Híbrido, crédito: (ref. 33). C. Papamoscas collarino (F. albicolis), crédito: Biodiversity Explorer
.
… siendo bichos que se toman ciertas libertades…
.
Cuando observamos el mundo natural vemos que las aves construyen sus nidos en pareja, que en pareja cuidan de sus pollos y que hacen una vida monógama la mar de bonita y romántica. Por ello nos sentimos identificados con ellas en ese aspecto, siendo de conocimiento popular que las aves son animalitos monógamos y fieles que se quieren mucho. Como diría Terry Pratchett… y como cualquier cosa que sea de conocimiento popular, es una creencia equivocada. Por ello, como último apunte sobre las aves, es momento de demoler la creencia de que las aves son los animalitos más fieles y sinceros del mundo. De paso chinchamos a aquellos que utilizan la naturaleza como base de la moralina y como justificación de lo bueno y lo malo. Aunque este tema ya lo hemos comentado un poco: las golondrinas no son completamente fieles con sus parejas, mientras que los colorines del género Passerina tampoco lo son.

Precioso nido de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), especie endémica de la Península Ibérica y símbolo por excelencia de la conservación de la naturaleza. Según la IUCN, catalogada en situación «Vulnerable». Crédito: El Mundo
.
Hace ya casi medio siglo que se declaró que más del 90% de las especies de aves conocidas son monógamas, con un fuerte vínculo de pareja y que realizan conjuntamente el cuidado de sus pollos. También se afirmaba que los machos no tenían tiempo ni oportunidad de aparearse con otras hembras, mientras que para ellas la única preocupación era sacar adelante la nidada. Pero cuando hace veinte años llegaron de mano de la genética las pruebas de paternidad (sí, esas mismas pruebas que hacemos con nosotros mismos cuando no estamos seguros o lo pide un juez), la sorpresa fue mayúscula. Por ahora se ha registrado infidelidad conyugal en el 70% de las especies de aves que han sido sometidas a dicha prueba (ref. 36).
Por ejemplo, tenemos a una preciosa avecilla europea que también se encuentra en la Península Ibérica, es el escribano palustre (Emberiza schoeniclus). Ella fue uno de los casos donde las pruebas de paternidad dieron unos resultados tales que incluso se publicaron en Nature. Dichas pruebas indicaron que de 216 pollos estudiados un 55% no pertenecían a los “padres” que los cuidaban; mientras que la tasa de infidelidad de pareja era del 86% (ref. 35). Otras aves como la ratona australiana azul o maluro soberbio (Malurus cyaneus) son quizás más lujuriosas. A pesar de que los machos colaboran con la alimentación y defensa de los pollos, las pruebas de paternidad revelaron que el 76% de los pollos no pertenecían al “padre” que los cuidaba, al tiempo que en todos los nidos (95%) la hembra había sido infiel (ref. 10). Pero no todas las aves son tan desvergonzadas, en el estornino soberbio (Lamprotornis superbus) del África oriental solo el 14% de los pollos no son de su “padre” y la infidelidad solo se ha registrado en el 25% de los nidos (ref. 37).

A. Escribano palustre (Emberiza schoeniclus), crédito: cervesaencatalà. B. Ratona australiana azul o maluro soberbio (Malurus cyaneus), crédito: mdahlem.net. C. Estornino soberbio (Lamprotornis superbus), crédito: wikipedia
.
¿Quién lleva la iniciativa en la infidelidad? Pues se puede decir que los dos. En algunos casos es la hembra quien busca un machote por ahí. En otros casos es el macho quien busca una hembraca por allá. Y tampoco sería raro que en un mismo nido sean los dos cónyuges quienes se ponen los cuernos mutuamente.
En muchos casos son los machos quienes van a visitar a otras hembras. Las cuáles a veces se muestran receptivas y otras no. Pero lejos de la bonita imagen que pueden generar las aves en nosotros, los machos pueden “usar la fuerza, o amenaza de fuerza, cuya función es aumentar las posibilidades para lograr el apareamiento con una hembra en el momento en el que es probable que sea fértil… aunque suponga algún costo para la hembra”. La cópula forzosa, o violación, se ha registrado en la codorniz japonesa (Coturnix japonica), donde la fertilización es más frecuente en cópulas forzosas que no forzosas; así como en nuestros gallos (Gallus gallus), donde los machos emplean la cópula forzosa para conseguir progenie extra. Pero no siempre ocurre de este modo, en el ibis blanco (Eudocimus albus) las hembras a veces colaboran con el macho que viene a ellas, al tiempo que en el bigotudo (Panurus biarmicus) las hembras incluso podrían incitar a los machos para el apareamiento (ref. 36).
Aunque por otro lado a los machos no les suele sentar bien que sus parejas sean infieles. A veces se quedan al lado de su verdadera pareja para evitar encuentros incómodos (para él). Otras veces, para asegurar su paternidad, los machos copulan con su pareja mucho más de lo estrictamente necesario para fecundar los huevos; además de que desarrollan grandes testículos y fuerte potencial eyaculador para hacer frente a una inminente competición entre espermas. Incluso, llegan al caso de que antes de aparearse, picotean la cloaca (el orificio por el cual las aves se aparean, ponen sus huevos, excretan sus heces y liberan su orina) para que la hembra expulse el posible semen del macho que le haya precedido (ref. 36).

A. Codorniz japonesa (Coturnix japonica), créd.: wikipedia. B. Gallo (Gallus gallus), créd.: animaldiversity. C. Ibis blanco (Eudocimus albus), créd.: greglasley. D. Bigotudo (Panurus biarmicus).
.
Si los machos gustan de visitar a diferentes hembras, el hecho también pasa a la inversa. En el carbonero cabecinegro de Norteamérica (Parus atricapillus) y en un par de avecillas ibéricas, nuestro herrerillo común (Parus caeruleus) y nuestro pinzón vulgar (Fringilla coelebs); se ha observado que sus hembras de vez en cuando realizan incursiones a los territorios vecinos para conocer al macho residente. Luego vuelven a casa tan contentas (ref. 36).
¿Por qué lo hacen? Por ahora el motivo no está muy claro (ref. 36). Se ha sugerido que así las hembras incrementan la diversidad genética de su progenie, por lo que esta cuenta con mayor número de cartas para afrontar el futuro. En otras especies, además se ha reportado que los amantes pueden colaborar en el cuidado del nido, no tanto como el macho principal, pero es una ayudita que nunca viene mal (ref. 37).
Por su parte, otras investigaciones parecen indicar que existe un nivel de Selección Sexual por parte de las hembras que hasta entonces había pasado desapercibido. Esta vez, dichos ornitólogos se habían centrado en el estudio de la interacción entre el esperma de los machos y el cuerpo de las hembras. Tales trabajos parecen indicar que cuando una hembra se aparea con dos o más machos tiene lugar una nueva y fiera competición, esta vez a nivel de espermatozoides: por un lado el esperma incompatible genéticamente con esa hembra en concreto es eliminado por el propio cuerpo de la hembra; por otro lado se desarrolla una carrera de fondo por la fecundación, cuyos participantes son los espermatozoides de los distintos machos. En términos adaptativos, dicha selección puede optimizar que cada hembra, de forma particular, sea fecundada por el macho más óptimo para sí misma; además, ese macho ideal puede ser diferente para otra hembra de la misma especie (ref. 34).

Izquierda, carbonero cabecinegro de Norteamérica (Parus atricapillus), créd.: inaturalist. Centro, herrerillo común (Parus caeruleus), maestro de chivatazos, créd.: wikipedia. Derecha, pinzón vulgar (Fringilla coelebs), créd.: wikipedia.
.
… que pueden dar miedo.
.
Pero a veces la lucha por la reproducción puede ir más lejos de lo que podamos imaginar. Esta vez el protagonista de la próxima historia es un conocido nuestro, tan cercano a nosotros que estamos hastiados de verlo tan frecuentemente. Es el gorrión común (Passer domesticus), un ave cosmopolita que ha aprendido a vivir junto con el primate pelado conocido como Homo sapiens sapiens.
Es bien sabido que cuando uno o más leones machos se adueñan de una manada, matan a las crías para que las hembras se vuelvan receptivas permitiéndoles reproducirse. Triste y aterrador, pero no restringido a los leones. El infanticidio también es una práctica de los gorriones descrita tanto en machos como en hembras. Los machos realizan este comportamiento por el mismo motivo que los leones: conquista o expulsión de un macho, muerte a sus huevos y/o pollos y la posibilidad de aparearse con dicha hembra, resolviendo de ese modo el problema de no tener hijos ese año (ref. 38, 39, 40 y 41).
Pero las hembras también realizan dicha práctica ¿Por qué? En esta especie también hay machos promiscuos que se aparean con muchas hembras. De todas ellas una es su favorita, aquella con la que colabora para levantar el nido y sacar adelante la nidada ¿Qué pasa pues con una hembra no favorita? Pues que sola no puede sacar adelante su progenie, como remedio, queda matar los pollos de la hembra favorita y de ese modo atraer a ese macho y amante hacia ella, pudiendo por fin sacar su propia nidada adelante. Aunque también se ha sugerido que dicho comportamiento permite a una hembra asegurarse una posición de dominancia frente a las demás (ref. 38, 39, 40 y 41).

Hembra de gorrión común (Passer domesticus). Ay, pequeños criminales, ya no os puedo ver con los mismos ojos… Crédito: CIA
.
Sin embargo, este malhechor inseparable está sufriendo un lento pero continuo declive desde los años ’70. Su desaparición parece relacionarse con el aumento del tamaño de las urbes y la sustitución de los jardines tradicionales por jardines pavimentados (que reducen la provisión de insectos necesaria para la cría de esta especie). Adicionalmente la depredación por gatos y halcones (en aquellas ciudades que los tienen), la reducción de lugares de nidificación por la modificación en arquitectura y materiales de construcción, así como la eliminación de zonas verdes, son cambios que están poniendo en riesgo a esta especie (ref. 42). Otros estudios han encontrado correlación entre la exposición a largo plazo a las radiaciones de baja frecuencia emitidas por las estaciones de telefonía móvil y la reducción del número de gorriones en el área. De estar en lo correcto dicho estudio, nuestros bandidos tienen un serio problema y nosotros también (ref. 43). En cualquier caso, son malas noticias.

Macho de gorrión común (Passer domesticus). Ay, pequeños criminales ¡no os extingáis vosotros también! Crédito: 20minutos
.
Y aquí lo dejamos, por ahora. Lamento tanta mala noticia. Y soy consciente de haber dejado un mundo en el aire, porque de las aves, mucho se puede hablar. Esta primera entrada nos sirve de aperitivo y de introducción para lo que vendrá después, ya que las aves tienen mucha pluma que contar. Hemos hablado de evolución. Pero no hemos tocado el registro fósil. Ni siquiera hemos visto nada de biología comparada ni genética. Es que tal y como van a estar organizadas estas entradas, quiero deleitarme con cada apartado. Por ello no se pierdan nuestro siguiente número, donde hablaremos largo y tendido del pasado de las aves… ¡pero sin hacer referencia a un solo elemento del registro fósil geológico! ¿Qué no es posible? ¿Qué no se puede hablar del pasado evolutivo y de cómo eran las cosas antes sin usar los fósiles que desentierran los paleontólogos? ¿Apostáis algo? En cualquier caso, no os perdáis “Érase una vez (3) las Aves (II). Vestigios y atavismos, recuerdos evolutivos”.
.
Entradas relacionadas:
.
BONUS TRACK . Gorillaz – Fire Coming Out Of The Monkey’s Head (2005).
.
REFERENCIAS.
- 1.- Butchart SHM et al. 2004. Measuring Global Trends in the Status of Biodiversity: Red List Indices for Birds. PLoS Biology 2(12): e383. doi:10.1371/journal.pbio.0020383
- 2.- Butchart SHM & Bird JP. 2010. Data Deficient birds on the IUCN Red List: What don’t we know and why does it matter?. Biological Conservation 143 (1): 239–247.
- 3.- Constanza R y col. 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253-260. El artículo está disponible gratuitamente en mil sitios de la red, como aquí o acá.
- 4.- Ellsworth JW & McComb BC. 2003. Potential Effects of Passenger Pigeon Flocks on the Structure and Composition of Presettlement Forests of Eastern North America. Conservation Biology 17 (6): 1548-1558.
- 5.- Fitzpatrick JW y col. 2005. Ivory-billed Woodpecker (Campephilus principalis) Persists in Continental North America. Science 308 (5727): 1460-1462.
- 6.- Hume JP. 2006. The history of the Dodo Raphus cucullatus and the penguin of Mauritius. Historical Biology: An International Journal of Paleobiology 18 (2): 69-93. Artículo completo disponible gratuitamente aquí.
- 7.- IUCN. BirdLife International 2010. Corvus hawaiiensis. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. Visto en el 2 de junio de 2012.
- 8.- IUCN. BirdLife International 2010. Cyanopsitta spixii. In: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2011.2. Visto en el 2 de junio de 2012.
- 9.- Jackson JA & Jackson BJS. 2007. Once upon a Time in American Ornithology: Extinction: The Passenger Pigeon, Last Hopes, Letting Go. The Wilson Journal of Ornithology 119 (4): 767-772.
- 10.- Mulder RA y col. 1994. Helpers Liberate Female Fairy-Wrens from Constraints on Extra-Pair Mate Choice. Proceedings of the Royal Society B 225 (1344): 223-229.
- 11.- Koh LP y col. 2004. Species Coextinctions and the Biodiversity Crisis. Science 305 (5690): 1632-1634. Artículo completo también aquí.
- 12.- Levin PS & Levin DA. 2002. The Real Biodiversity Crisis. American Scientist 90: 6-8.
- 13.- McKelvey KS y col. 2008. Using Anecdotal Occurrence Data for Rare or Elusive Species: The Illusion of Reality and a Call for Evidentiary Standards. BioScience 58(6):549-555.
- 14.- May RM. 1988. How Many Species are There on Earth?. Science 241 (4872): 1441-1449. Artículo completo disponible aquí.
- 15.- McKinley D. 1960. A History of the Passenger Pigeon in Missouri. The Auk 77 (4): 399-420.
- 16.- Singh JS. 2004. The biodiversity crisis: A multifaceted review. Current Science 82 (6): 638-647.
- 18.- Turvey ST & Holdaway RN. 2005. Postnatal ontogeny, population structure, and extinction of the giant moa Dinornis. Journal of Morphology 265 (1): 70-86.
- 19.- Johnson KP y col. 2010. The flight of the Passenger Pigeon: Phylogenetics and biogeographic history of an extinct species. Molecular Phylogenetics and Evolution 57: 455–458. Artículo también disponible aquí.
- 20.- Järvi T y col. 1980. The Song of the Willow Warbler Phylloscopus trochilus with Special Reference to Singing Behaviour in Agonistic Situations. Ornis Scandinavica 11 (3): 236-242.
- 21.- Cate CT y col. 2002. Birdsong and male—male competition: Causes and consequences of vocal variability in the collared dove (Streptopelia decaocto). Advances in the Study of Behavior 31: 31-75.
- 22.- Danner JE y col. 2011. Female, but Not Male, Tropical Sparrows Respond More Strongly to the Local Song Dialect: Implications for Population Divergence. The American Naturalist 178 (1): 53-63.
- 23.- Byers BE y col. 2010. Independent Cultural Evolution of Two Song Traditions in the Chestnut-Sided Warbler. The American Naturalist 176 (4): 476-489.
- 24.- Parker KA y col. 2012. The effects of translocation-induced isolation and fragmentation on the cultural evolution of bird song. Ecology Letters. doi: 10.1111/j.1461-0248.2012.01797.x
- 25.- Amadon D. 1947. An Estimated Weight of the Largest Known Bird. The Condor 49 (4): 159-164.
- 26.- Clarke SJ y col. 2006. The amino acid and stable isotope biogeochemistry of elephant bird (Aepyornis) eggshells from southern Madagascar. Quaternary Science Reviews 25 (17-18): 2343-2356.
- 27.- Balanoff AM & Rowe T. 2007. Osteological Description of an embryonic skeleton of the extinct elephant bird, Aepyornis (Palaeognathae: Ratite). Memoir (Society of Vertebrate Paleontology) 9: 1-53.
- 28.- Bravo AM y col. 2009. Cáscaras de huevo de tipo Aepyornis del Mioceno Superior de Alicante (España). Aproximación filogenética. Revista Española de Paleontología 24 (1): 47-58.
- 29.- Morrow EH y col. 2003. No evidence that sexual selection is an ‘engine of speciation’ in birds. Ecology Letters 6 (3): 228-234.
- 30.- Ritchie MG. Sexual Selection and Speciation. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 38: 79.102. También disponible gratuitamente aquí.
- 31.- Safran RJ & McGraw KJ. 2004. Plumage coloration, not length or symmetry of tail-streamers, is a sexually selected trait in North American barn swallows. Behavioral Ecology (2004) 15 (3): 455-461.
- 32.- Greene E y col. 2000. Disruptive sexual selection for plumage coloration in a passerine bird. Nature 407: 1000 – 1003. Artículo disponible gratuitamente aquí.
- 33.- Qvarnström A y col. 2010. Speciation in Ficedula flycatchers. Phylosophical Transactions of The Royal Society B 365 (1547): 1841-1852.
- 34.- Griffith SC & Immler S. 2009. Female infidelity and genetic compatibility in birds: the role of the genetically loaded raffle in understanding the function of extrapair paternity. Journal of Avian Biology 40 (2): 97-101.
- 35.- Dixon A y col. 1994. Paternal investment inversely related to degree of extra-pair paternity in the reed bunting. Nature 371: 698-700.
- 36.- Westneat DF & Stewart IRK. 2003. Extra-Pair Paternity in Birds: Causes, Correlates, and Conflict. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 34: 365-396. Artículo completo gratuitamente aquí.
- 37.- Rubenstein DR. 2007. Female extrapair mate choice in a cooperative breeder: trading sex for help and increasing offspring heterozygosity. Proceedings of the Royal Society B 274 (1620): 1895-1620. Artículo también disponible aquí.
- 38.- Veiga JP. 1990. Infanticide by male and female house sparrows. Animal Behaviour 39 (3): 496-502.
- 39.- Veiga JP. 2004. Replacement female house sparrows regularly commit infanticide: gaining time or signaling status?. Behavioral Ecology 15 (2): 219-222.
- 40.- Veiga JP. 1990. Sexual Conflict in the House Sparrow: Interference between Polygynously Mated Females versus Asymmetric Male Investment. Behavioral Ecology and Sociobiology 27 (5): 345-350
- 41.- Moreno-Rueda G & Soler M. Cría en cautividad del gorrión común Passer domesticus. Ardeola 49 (1): 11-17.
- 42.- Shaw LM y col. 2008. The House Sparrow Passer domesticus in urban areas: reviewing a possible link between post-decline distribution and human socioeconomic status. Journal of Ornithology 149 (3): 293-299. Artículo también disponible aquí.
- 43.- Everaert J & Bauwens D. 2007. A Possible Effect of Electromagnetic Radiation from Mobile Phone Base Stations on the Number of Breeding House Sparrows (Passer domesticus). Electromagnetic Biology and Medicine 26: 63–72. Artículo disponible también aquí.
- 44.- Fain MG & Houde P. 2007. Parallel radiations in the primary clades of birds. Evolution: 58 (11): 2558-2573. Artículo completo también disponible gratuitamente aquí.





 "La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica
"La Ciencia y sus Demonios" es miembro de la Red Escéptica

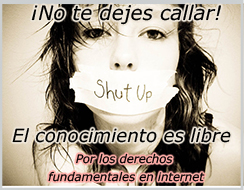





Estupendo artículo Cnidus. ¡Y como me gustan las aves! (y no hablo de gastronomía), que bien se han adaptado a este mundo cambiante. Y hablando de gastronomía, un muslo de Aepyornis alimentaría a toda una familia, siempre y cuando alguien pudiera cazarlo 😀
Me gustaMe gusta
Una novedad interesante sobre «pajaritos»: http://www.nature.com/nature/journal/v487/n7406/full/nature11146.html?WT.ec_id=NATURE-20120712
Me gustaMe gusta
Graxie, Manuel 🙂
Chst, calla calla! No me adelantes material 😉
Me gustaMe gusta
Cnidus, como siempre, magnífico artículo.
Me gusta, además, que pongas una imagen de pokémon como entradilla, los cuales, supongo, serán anatema para los creacionistas… Como «evolucionan»… 😆
Me gustaMe gusta
«Zenkyu» Rhay… y jo, que rápido me habéis pillado con los pokemon. Menos mal que hay muchos y variados, porque con el material que tengo hay aves pa’ rato
Me gustaMe gusta
Aquí en Santiago de Chile, los gorriones han visto desafiada la dominancia por la llegada de otros pajaritos, tales como el Chincol, pariente cercano pero màs agradable a los humanos, entre otras cosas porque canta muy bonito. De niño recuerdo a los Chincoles restringidos a zonas agrarias o costeras más ricas en vegetación, pero desde unos años atrás empezaron a llegar firme y a quedarse, tanto que los gorriones los tienen que soportar. Creo que esto es un caso interesante de adaptación. El pajarillo campesino se ha adaptado a la gran ciudad y ha aprendido a defenderse de sus parientes agresivos. Hoy es ya común despertarse con el canto de los chincoles, además de otros pájaros que también se están instalando.
Me gustaMe gusta
Otro ejemplo de adaptación del que habla Nelson: http://www.rtve.es/noticias/20110414/pajaros-urbanos-cantan-mas-para-compensar-ruido/424596.shtml
Me gustaMe gusta
Cnidus.. Jo, qué bonito te quedó el artículo. Felicidades… ¿Para cuando un artículo sobre las especias exóticas invasoras? Así, por citar un ejemplo, la cotorra argentina que dicen es plaga en Barcelona. También recuerdo el caso de los castores en bosques de Suramérica, que se han convertido en problema…. Creo que el tema es largo, pero sería interesante echarle un vistazo general o en particular en Europa..
Saludos Recortados (que no ajustados)
Me gustaMe gusta
😦 especies, que no especias… error de dedo tecla
Me gustaMe gusta
Buscando el pajarito que comenta Nelson, me parece que es el mismo que la pitichanca, la Zonotrichia capensis del artículo. Vaya pajarito más majo, si que es adaptable 😀
Terribilis gracias! Pues estaría bien hablar de las especies exóticas, pero ya me falta tiempo, me lo apunto para laaargo plazo 😉
La cotorra argentina también aparece en mi pueblo, en la costa murciana. Por lo que llevo observado en los últimos diez años así a ojo, parece estancada. No habrá más de ocho parejas reproductoras, aunque han pasado algunos meses desde la última vez que oí sus graznidos. De hecho esta especie ha ocupado todo el levante ibérico.
Me gustaMe gusta
Pedazo artículo, Cnidus. Y se agradece el extenso número de referencias.
Me gustaMe gusta
Qué gustazo de artículo. Y más que babeo pensando en las siguientes entregas. *¬*
No creas, me he topado con creatas fan de pokémon. xDD Mientras sigan pensando que la evolución es cosa de videojuegos no hay contradicción para sus atribuladas mentes.
Me gustaMe gusta
Gran nota, Manuel. Los pájaros cantan mas alto para hacerse oír.
Zonotrichia capensis, sí, está correcto. Es el nombre científico de ese dulce pajarillo conocido localmente en Chile como Chincol. Aquí alrededor de mi casa multitud de chincoles compiten por la comida con los gorriones, al parecer en una convivencia sin dramas. Otro visitante habitual es el Chercán, un pajarillo muy nervioso, que pareciera moverse en cámara rápida. También era imposible verlos en ciudad hasta hace pocos años, y ahora hasta anidan.
Me gustaMe gusta
Nelson me estás dejando flipao, vaya capacidad que tienen las aves para adaptarse rapidísimamente a nuevos ambientes 😀
Me gustaMe gusta
Con tiempo haría un mapa de aves adaptadas a la ciudad, pero como soy muy lego, mejor trato de preguntarle el tema a algún ornitólogo local.
Agrada ver variedad de emplumados, aquí también están prosperando los loros argentinos, con mayor razón porque vienen de al lado… la gente en general los encuentra divertidos, no sé si alcanzarán la magnitud de plaga.
Me gustaMe gusta
Pues con respecto a lo que habláis de las cotorras, ahora que por motivos de trabajo estoy viajando mucho a Madrid, me ha sorprendido que en el parque al lado de la habitación que tengo alquilada en el barrio de Hortaleza haya una colonia de, por lo menos, 25 individuos. No sé si son cotorras, agapornys, u otra especie parecida, porque no sé distinguirlos… Por el tamaño diría que son cotorras, con un color verde uniforme… pero vamos, que hasta nidos he visto… No sé qué impacto tendrán en el resto de aves de la ciudad, la verdad…
Y si hablamos de adaptación, ¿qué pensáis de las gaviotas?
Me gustaMe gusta
Seguramente sean cotorras argentinas. Los nidos que montan en las palmeras son dignos de admiración, también son muy característicos sus graznidos:
Acá en mi pueblo por el momento no parecen haber afectado ni a las tórtolas turcas ni a los gorriones (y ya llevo unos días viendo palomas, uy que se nos vienen). Eso sí, les encantan los dátiles, recurso poco aprovechado por la avifauna rural hasta ahora XD
Demasiado adaptables, por lo menos la patiamarilla. Vivo cerca del mar, pero las he visto en los colegios comiéndose los restos de los bocatas, saben que detrás de todo barco de pesca (en alta mar o en el puerto) hay comida fácil y en tierras de interior los vertederos son una mina para ellas.
Es muy llamativo todo lo que han aprendido y la rapidez con la que lo han hecho.
Me gustaMe gusta
Las que yo he visto tienen un color uniforme… Estas tienen el peto blanco, y no sé si esta especie presenta diferentes colores… Aquí también se juntan con las palomas, y como no hay palmeras, anidan en los cedros y las araucarias.
Me gustaMe gusta
Rhay, por la Complutense se las ve (y oye) a todas horas. Empiezan a ser una plaga en algunas zonas. La prensa ya habló de ellas hace tiempo (http://www.abc.es/20100612/local-madrid/cotorras-201006120903.html), pero parece que ya nos hemos acostumbrado.
Las gaviotas se las ve volar en bandadas cuando se pone el Sol. Van y vienen entre la Casa de Campo y los vertederos. No han llegado a causar los problemas de Barcelona, pero están más que acostumbradas a la gente. A veces aparecen por el Retiro o el Manzanares. Y con el pico que tienen, cualquiera les dice algo 😀
Me gustaMe gusta
«Me gusta, además, que pongas una imagen de pokémon como entradilla, los cuales, supongo, serán anatema para los creacionistas… Como “evolucionan”…»
Bueno, Rhay, lo de los Pokémon, evolución, evolución no es. En realidad se me parece más a una metamorfosis. Es más: como algún creacionista se crea que el concepto de evolución que defienden los biólogos se parezca en algo a lo que vemos en la serie, no me cabe duda que éstos (los Pokémon) acabarán de relleno del «hombre de paja» de su particular cruzada. 😉
Las cotorras que mencionas puede que sean cotorras de Kramer (Psittacula krameri), que también se encuentran naturalizadas en varias puntos de Europa incluyendo al menos Barcelona y Lisboa dentro de la Península
http://es.wikipedia.org/wiki/Psittacula_krameri
Cnidus, un pequeño apunte: ¿Paloma mensajera?. Hasta ahora, a Ectopistes migratorius siempre la había encontrado referida como «paloma migratoria», «paloma viajera» ó incluso «paloma pasajera» (del inglés «passenger pigeon»), pero la tuya es la primera alusión que he leído con ese nombre.
Me gustaMe gusta
Miguelón,
Pues voy a tener que darte la razón. No se por qué, pero de toda la vida las he llamado «palomas mensajeras», incluso aún hoy existe algún que otro documento en español que las menciona con dicho nombre. Pero por abrumadora mayoría aparecen como «palomas migratorias». Por lo tanto, paso a cambiar su traducción. Gracias por el apunte 😉
Me gustaMe gusta
Cnidus, me has decepcionado en este artículo.
Hablas de la golondrina europea pero ni una palabra de la golondrina africana, ni de su estrategia para llevar cocos a Inglaterra 😀
Ahora en serio, me ha encantado y eso q ue a mi las aves me dejan un poco indiferente.
Me gustaMe gusta